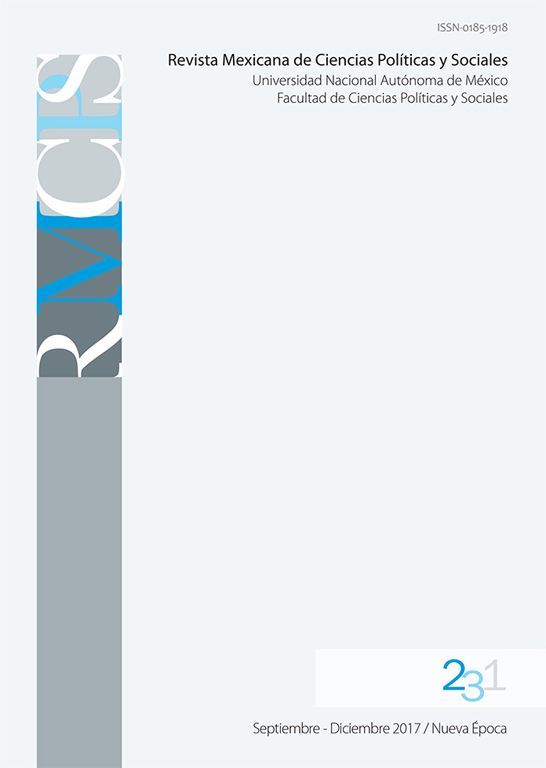Al discutir sobre el Holocausto usualmente se utilizan términos tales como “fábricas de la muerte”, “asesinos de escritorio” y “eficiencia burocrática” que transmiten una impresión equivocada de lo que realmente ocurrió. En este artículo se argumenta que lejos de ser un proceso impersonal y puramente sistemático, el Holocausto fue a menudo una tarea caótica. ¿Acaso los horrores que perpetró fueron en algún sentido “modernos”? ¿El Holocausto fue una expresión o derivación de los poderes terribles implícitos en la modernidad? Nuevos hallazgos empíricos están alejando nuestra atención de aquello que hizo que el Tercer Reich fuera emblemático de los esquemas teóricos generalizantes de la sociedad moderna y nos revelan aquello por lo cual ese régimen fue profundamente aberrante y atávico. Si bien este vaivén del péndulo interpretativo difícilmente podría tomarse como la última palabra, merece un análisis cuidadoso que ponga en evidencia que el primitivismo del proyecto nazi supera por mucho sus atributos modernos.
When discussing the Holocaust, the terms “factories of death,” “white-collar murderer,” and “bureaucratic efficiency” are frequently used, leading to a distorted idea of what really happened. This work contends that far from being an impersonal and purely systematic process the Holocaust was often a rather chaotic labor. Where the horrors it perpetrated in some sense “modern”? Was the Holocaust an expression or outgrowth of the terrible powers implicit in modernity? New empirical findings are shifting our attention away from what made the Third Reich emblematic of general patterns of modern society and remind us of the ways in which that regime was profoundly aberrant and atavistic. Although this swing of the interpretive pendulum hardly represents the last word, it deserves a careful consideration that shows how the primitivism of the Nazi project exceeds by far its modern attributes.
Sin duda, una de las razones por las que el Holocausto atrae particularmente nuestra atención, por la que destaca entre otros genocidios tanto anteriores como posteriores, es por el tipo de sociedad de la que emanó: una que estaba relativamente bien educada y organizada; intelectual, cultural y técnicamente avanzada, dotada de instituciones civiles de vanguardia; una sociedad que en varios aspectos era similar a la nuestra de entonces, e incluso de ahora. En 1932 nadie habría objetado la afirmación de que Alemania era la quintaesencia de la modernidad. Pero, ¿acaso los horrores que perpetró fueron en algún sentido “modernos”? ¿El Holocausto fue una expresión o derivación de los poderes terribles implícitos en la modernidad?
Desde hace algunos años, responder afirmativamente a estas preguntas ha sido lugar común tanto en la literatura académica como en la opinión pública. El historiador alemán Detlev Peukert ha planteado, con argumentos muy sólidos, que la Solución Final surgió “del espíritu de la ciencia” (Peukert, 1993: 234-252). Por su parte, los filósofos europeos Michel Foucault y Giorgio Agamben sostenían que el Holocausto encarnaba, simple y lógicamente, las ideas totalitarias del Estado moderno (Stone, 2010: 115-116). Y, más específicamente, Gotz Aly y Susanne Heim, otros dos historiadores alemanes –lo mismo que Zygmunt Bauman, el connotado sociólogo polaco/británico–, aseveran que las tendencias burocráticas de planeación y control de los gobiernos modernos propulsaron el proceso de exterminio (Stone, 2010: 120-124).
Este tipo de teorías suelen ir empatadas con los típicos eslóganes a los que se acude para describir lo que ocurrió, tales como “fábricas de muerte” y “asesinato industrializado”. El elemento común a todas estas representaciones es la creencia de que una lógica orientada a la obtención de fines, cuando se le despoja de todo freno moral o religioso y se combina con las posibilidades que poseen la tecnología y los Estados modernos, entraña un potencial y una fuerza terribles.
Antes de empezar a expresar mis reservas con respecto a estas formas de pensar y hablar sobre el Holocausto, debo confesar que estas me atraparon durante algún tiempo. En una ocasión llamé a Auschwitz una “línea de desensamble”, aunque me apuré a añadir que tenía más en común con una herrería del siglo xix, que con una planta de reciclaje del siglo xx (Hayes, 2003: 330-331). Asimismo, cuando coeditaba The OxfordHandbook of Holocaust Studies, acepté que uno de los seis capítulos de la sección titulada “Factores posibilitadores” –“Enablers” – llevara el encabezado de “ciencia” –“Science”– (Hayes y Roth, 2010: 39-53). Por motivos que espero aclarar aquí, habría preferido que hubiésemos elegido el término “pseudociencia”. Más aún, mi investigación sobre el comportamiento de las principales corporaciones del Tercer Reich y sus dirigentes me ha llevado a pensar de manera similar a Bauman, cuando menos en un aspecto. Él considera que “la deslegitimación de todas las reglas, salvo las relativas a la organización interna, como fuente de garantía de propiedad” (Bauman, 1989: 22) fue un factor que contribuyó de manera muy importante a que la sociedad alemana aceptara convertirse en cómplice y se aprovechara de la persecución de judíos; y yo estoy de acuerdo. Pero, a diferencia de Bauman, no creo que la deslegitimación sea posterior a la Ilustración; por el contrario, pienso que se encuentra en el corazón mismo de todas las formas de tribalismo, siendo una forma muy antigua de organización humana.
Por supuesto, es innegable que ciertos aspectos del Holocausto le dieron un aire de modernidad. Después de todo, ocurrió en una coyuntura específica, como secuela de la última gran ola del imperialismo europeo y en los albores de la era moderna de los medios de comunicación, entre otros. Estas características de la época ofrecieron una especial intensidad a la necesidad de definir y subordinar a los otros, así como la capacidad para llevarlo a cabo. Por otra parte, esas características también dan fuerza a la aguda distinción que identificó el historiador británico Dan Stone, quien en su reciente libro Histories of the Holocaust señala que la modernidad constituyó el escenario para el Holocausto, más que su fuerza impulsora (Stone, 2010: 126).
Quienes insisten en la modernidad del Holocausto a menudo utilizan el término de manera muy diferente y –a veces– confusa, pero en general observan que ese rasgo se manifiesta en tres aspectos: primero, los modernistas conciben el deseo nazi de matar a los judíos como el producto de una ideología particular, enraizada en los conceptos relativamente recientes de la ciencia racial y la ingeniería social; segundo, los modernistas subrayan la naturaleza organizada y mecanizada de los métodos de asesinato nazis, sobre todo el traslado de las víctimas desde distancias lejanas, la confiscación y reutilización de sus propiedades, el que fueran asfixiados por grupos numerosos e incinerados en instalaciones especialmente construidas para ello, y, tercero, los modernistas destacan que los ejecutores de los procesos de exterminio representan un nuevo tipo de asesino en masa: un burócrata despiadado o, según el desafortunadamente célebre término de Hannah Arendt, “irreflexivo”, cuya mentalidad estrecha y enfocada a resolver problemas fue la que dirigió el proceso de destrucción (Arendt, 1965: 287-288).
Considero que los modernistas exageran sus argumentos en los tres aspectos, de tal suerte que nos llevan a olvidar algunas de las dimensiones más problemáticas del Holocausto. Por fortuna, nuevos hallazgos empíricos están alejando nuestra atención de aquello que hizo que el Tercer Reich fuera emblemático de los esquemas generales de la sociedad moderna y nos revelan aquello por lo cual ese régimen fue profundamente aberrante y atávico. Si bien este vaivén del péndulo interpretativo difícilmente podría tomarse como la última palabra, merece un análisis cuidadoso, mismo que pretendo hacer aquí.
IPermítanme empezar con el análisis de la ideología que propició la arremetida contra los judíos europeos. Por supuesto, a grandes rasgos, fue antisemitismo, y la forma que adoptó durante el siglo xix fue indudablemente moderna, en el sentido de que era nueva, lo mismo que el propio término. En gran medida, fue una creación de los últimos treinta años de ese siglo y una reacción a otro desarrollo moderno: la emancipación de los judíos de las restricciones que tenían a elegir su lugar de residencia y profesión (Lindemann y Levy, 2010: 250-255). Sin duda, esta nueva forma de odio a los judíos tenía pretensiones de modernidad, dado que afirmaba bases científicas y biológicas para la diferencia entre los judíos y los no judíos, sustituyendo las razones con las que antes se justificaba la hostilidad. A diferencia de la condena religiosa de que los judíos eran literalmente Benighted, ignorantes, es decir, incapaces de ver la luz que Cristo había traído, o de los ataques de la Ilustración a lo que se consideraba su rezago cultural, su aferramiento a la tradición y la ley recibidas, ahora la acusación antisemita era que los judíos representaban un peligro bacterial, una amenaza de corrupción y muerte enraizada en su naturaleza física y mental (Hayes, 2017: 8).
Pero si examinamos con más detenimiento podemos ver que el barniz y los aditamentos modernistas del antisemitismo del siglo xix no son nada más que eso, y que sus argumentos carecen de todo rigor científico. Rudolf Virchow refutó casi de inmediato la pretendida precisión científica de los antisemitas con el estudio que realizó de 6.8 millones de alumnos alemanes, entre los que 75 000 eran judíos, el cual, como lo resume Götz Ally, “no produjo resultado alguno que permitiera a Virchow distinguir entre la raza germana y la judía” (Aly, 2014: 155).
Pero los fanáticos se mantuvieron impasibles. Precisamente porque no podían identificar un rasgo fisiológico distintivo que fuera peculiar a los judíos y no estuviera presente entre los no judíos, los racistas recurrían a la terminología lingüística y geográfica para marcar las diferencias. Se describía a los judíos como hablantes de un idioma semítico gramatical y expresivamente limitado, mientras que los arios eran los hablantes originales de los idiomas indoeuropeos, más ricos y complejos. Los judíos, supuestamente, habían surgido de los áridos desiertos, y los arios, de colinas y bosques que inspiraban pensamientos e ideas. Las diferencias esenciales en sus naturalezas derivaban de las cualidades mentales que sus respectivos entornos e idiomas originales habían favorecido o coartado (Mosse, 1981: 13-107; Arvidsson, 2006: 103-104). Por supuesto, nada de esto era moderno o científico en forma alguna; se trataba simplemente del viejo vino de los prejuicios en un nuevo barril.
Y cuando los nazis llegaron al poder y aplicaron el aparato de la ciencia y los recursos del Estado moderno para comprobar con bases científicas esas diferencias en los judíos que ellos aseveraban, no lo hicieron mejor. Como lo narra Claudia Koonz:
Los microbiólogos buscaron rasgos distintivos en la sangre judía [...] Pero, a pesar del cuantioso financiamiento y la publicidad abundante, el éxito se les negaba. Incluso un grupo especial de la asociación médica, dirigido por Gerhard Wagner, admitió el fracaso. No había tipo de sangre, olor, modelo de huella del pie o digital, tamaño de cráneo, forma de lóbulo de oreja o nariz o ninguna otra marca fisiológica de judaísmo que resistiera el escrutinio [...] A partir de ese momento, los estereotipos culturales sobre el carácter judío desplazaron a los rasgos físicos en la búsqueda de los orígenes de judeidad y la carga de la prueba pasó de la ciencia natural a las ciencias sociales y las humanidades (Koonz, 2003: 197).
Pero, precisamente porque no se hallaba una marca física universal que diferenciara a los judíos, el régimen nazi definió el judaísmo de una persona únicamente en función de la religión de sus abuelos y, cuando esa información daba resultados ambiguos, de la religión del cónyuge y/o de la pertenencia de la persona a una comunidad religiosa judía.
En suma, el racismo que practicó el nazismo fue, como gran parte de la llamada “ciencia racial” o “higiene” del siglo xix, no muy científico. Se basaba en razonamientos circulares y asociaciones libres para justificar las diferencias que proponía, que no eran sino añejas antipatías buscando desesperadamente nuevas justificaciones.
Algo similar resulta con respecto a otro pilar pseudomoderno de la ideología nazi: el darwinismo social, a saber, la creencia de que toda vida, incluida la de las naciones y pueblos, es una lucha por la supervivencia. El darwinismo es ciencia y, en ese sentido, es moderno, pero el darwinismo social no es una ciencia, sino una metáfora, que no hace sino dar un barniz pseudocientífico a los conflictos inmemoriales sobre la distribución de la riqueza y los recursos.
De hecho, la formulación característica de los nazis sobre qué es aquello por lo que luchan las razas, a saber, el espacio vital, deja ver la antigüedad de esos conflictos. Sobre la base del estudio del genocidio, “desde Esparta hasta Darfur”, Ben Kiernan concluye que su ocurrencia depende de que estén presentes tres elementos: “un culto por la antigüedad, que glorifique una historia perdida, una visión [agraria] del uso ideal de la tierra y el empleo de ésta para justificar la agresión territorial” (Kiernan, 2007: 27). En efecto, el deseo de “reclamar la alguna vez prístina y perdida germanidad agraria” (Kiernan, 2007: 417) fue un objetivo primordial de los nazis y este no es el único aspecto en el que el nazismo tomó su inspiración de los modelos agrícolas tradicionales –no de los industriales modernos-. Los dos arquitectos principales de la política agrícola y racial nazi, Richard Darré y Heinrich Himmler, respectivamente, habían estudiado y se habían dedicado a la ganadería. Ambos propiciaron que se aplicaran los principios de la producción animal y agrícola a la sociedad humana. En relación con esto, valdría la pena recordar el hecho de que uno de los objetivos originales de Himmler al crear el campo de concentración de Auschwitz era establecer una vasta estación agrícola experimental (Kiernan, 2007: 425-430).
Sin embargo, cabe notar que el tipo de ciencia al que se hacía referencia y se practicaba ahí no era la genética moderna, sino principios de reproducción selectiva que estaban en uso desde que la gente empezó a tratar de ganar las carreras de caballos o mejorar a sus perros de caza o identificar usos nuevos y provechosos de plantas ya conocidas o recién descubiertas.
Lo que animaba al racismo nazi no era ni científico ni moderno, sino mitológico y profundamente arraigado en la cultura occidental. De nuevo, citando a Dan Stone, “los orígenes de la idea genocida se encuentran más en las fantasías sobre el poder del mundo judío que en ideas científicamente comprobadas sobre los defectos en los genes judíos [...] el Holocausto fue mucho más el resultado de una fantasía racial que de la ciencia racial” (Stone, 2010: 191). Es cierto que Hitler afirmaba en Mein Kampf que el judío era “una pestilencia social, una pestilencia moral, con la que el pueblo está infectado [...] peor que la Peste Negra” (Confino, 2014: 127), y más de una vez se llamó a sí mismo “el Robert Koch de la política”, en alusión al científico que descubrió la patogénesis que provoca el ántrax y la tuberculosis, permitiendo así su tratamiento (Kershaw, 2000: 470; Heim y Picker, 1972: 269). Pero las metáforas médicas solo son superficialmente modernas. En 1580, el gobernador inglés de Irlanda dijo a Elizabeth I que estaba lidiando con los católicos como lo haría un médico: “una úlcera no puede ser curada a menos que se apliquen medicinas corrosivas” (Kiernan, 2007: 606).
En relación con la enfermedad, pensemos en la forma totalmente anticientífica y contraproducente, como predicción autorrealizable, en la que los nazis trataban a los judíos como portadores de tifo y tuberculosis: los encerraban en guetos que hacían que se propagaran esas enfermedades y luego aducían ese hecho para justificar que se les eliminara a fin de proteger a los guardias y a la población vecina del peligro que la fobia preexistente había contribuido a generar. En efecto, la ideología reemplazó al vector real de la epidemia con uno imaginario y luego utilizó la necesidad de eliminar la infección para justificar la eliminación de las personas.
Como lo ilustra este ejemplo, la ideología racial nazi era una forma de pensamiento mágico que adjudicaba todos los males del mundo a una sola fuente y prometía eliminarla. En este sentido, esa ideología remitía y evocaba los prejuicios y temores medievales que dieron lugar a las purgas, en la forma de pogromos y expulsiones. Carl Schmitt, el teórico nazi legal, hizo esto evidente al calificar a la persecución de los judíos en Alemania como un “exorcismo saludable” (Koonz, 2003: 208). El antisemitismo siempre tuvo ese cariz “redentor” al que se refiere Saul Friedländer (1997: 73-112); lo único que hicieron los nazis fue colocarlo al frente y en el centro de la ideología; una que apelaba a los grupos sociales que se sentían más desfavorecidos o dañados por los cambios ocurridos en el siglo xix y al gran número de alemanes que intentaba explicarse las desgracias que padecía su nación al término de la Primera Guerra Mundial. El antisemitismo aseguró a ambas poblaciones que sus males no eran culpa suya, que no eran el producto de sus propios errores o de procesos históricos de largo alcance, sino de la conspiración de los grupos que se beneficiaban a partir de su sufrimiento.
Al frente de esos supuestos beneficiarios estaban los judíos, pues ellos en realidad habían experimentado una expansión notable, aunque no universal, de sus oportunidades y visibilidad en Europa durante el proceso de emancipación ocurrido en el siglo xix, precisamente al mismo tiempo en que los desarrollos masivos de urbanización, industrialización, secularización, democratización y globalización estaban generando otros muchos problemas sociales y económicos, e incluso la ruina (Slekzine, 2004: 47-50). Aunque podría decirse que la modernidad creó así un público para el antisemitismo, cabe recordar que ese público se oponía y rechazaba explícitamente los cambios que estaban ocurriendo. Sin embargo, ya en la Alemania posterior a 1919, los antisemitas se dedicaron a recalcar el contraste que había entre el desarrollo de los derechos para los judíos dentro del país y los retrocesos colectivos que estaba enfrentando la nación. Una vez más, el objetivo era recuperar lo que se había perdido y, entretanto, culpar a los judíos por la pérdida. La pregunta que insidiosamente se hacía era: ¿Cui bono? –¿Quién se beneficia?– Y las respuestas retóricas planteaban la correlación como causa (Hayes, 2017: 24-31, 42-47, 60-67). La célebre frase de Treitschke, “los judíos son nuestro infortunio” (Hochstadt, 2004: 27), empezó a ser interpretada como “los judíos son la fuente de todos nuestros infortunios”.
En este contexto, el nazismo proclamó que atacar a los judíos era una forma necesaria de autodefensa preventiva. Cada uno de ellos era presuntamente un enemigo declarado de los alemanes y, por tanto, merecía ser tratado así. Mediante la repetición constante de esta idea en la cámara de resonancia del Tercer Reich –a lo largo de la década de 1930-, la mayor parte de la población germana absorbió e internalizó esa lógica (Fritzsche, 2008: 98-108; Kühne, 2010: 163-70). Tanto fue así, de hecho, que los miles de policías de reserva y muchos batallones del ejército implicados en dar muerte a mujeres y niños judíos en el verano y otoño de 1941 aceptaban sin problema la absurda idea de que esas personas debían morir porque pronto estarían actuando, o ya actuaban, como los ojos y oídos de los partisanos y francotiradores que derribaban alemanes (Beorn, 2014: 101-104, 235-240). Con respecto a los resortes del Holocausto, Dan Stone está nuevamente en lo cierto: “El problema [es] de dónde viene la idea de asesinar a los judíos”, y la respuesta: “de la paranoica visión de los nazis sobre el mundo como una conspiración” (Stone, 2010: 125-126), y no de una perspectiva razonada y científica de las condiciones y circunstancias.
En su reciente libro A World without Jews, Alon Confino argumenta que el Holocausto fue una recreación del discurso sucesorio del cristianismo por parte de los nazis, siendo ahora ellos quienes se afirmaban como los portadores de una nueva moralidad que habría de sustituir los conceptos éticos introducidos por los judíos. Confino no afirma que esta administración de la justicia fuera moderna, pero sí la llama “nueva” y en ello debo disentir (Confino, 2014: 22, 240-241). Ni el estándar moral que los nazis pretendían instaurar ni el planteamiento de Confino son nuevos. Hitler y Himmler eran originalistas morales, al igual que Friedrich Nietzsche. La moral que proponían era del tipo “volviendo al futuro”, del tipo que prevalecía antes de que surgiera la ética judeocristiana, lo que Nietzsche llamaba la “mentalidad esclava”. En vísperas del Holocausto, Sigmund Freud y Maurice Samuels observaron que la pretensión de arrasar con las nociones “civilizadas” de moralidad era la fuerza impulsora del antisemitismo y, en la década de 1950, Leon Poliakov y Norman Cohn percibieron la misma intención en el corazón del nazismo (Hand y Katz, 2015: 177-184).
Hitler asimiló la postura nazi y vinculó las facetas moral y étnica del odio nazi con la observación gráfica de que la conciencia es “una mancha similar a la circuncisión” (Rauschning, 1940: 220), es decir, una alteración supuestamente antinatural de la forma en la que los humanos están hechos. Pero en este sentido, y tampoco en esto los nazis fueron modernos, creían que las personas son y deben ser gobernadas por la ley de la selva. Así que, la verdadera relación terrorífica de la modernidad con el Holocausto no es que la primera haya causado al segundo, sino que aquélla no brindó las protecciones suficientes para evitar que Alemania recayera en la barbarie.
IISin duda, alguien ahora podría decir que si bien el odio de Hitler y el nazismo a los judíos era fantasmagórico, los métodos utilizados por él y sus paladines para llevar a cabo el Holocausto fueron escalofriantemente modernos, a saber, un procedimiento secuencial de registro burocrático, segregación, despojo, deportación y muerte en cámaras de gas. Sin las técnicas modernas, ¿cómo habrían logrado los nazis ese nivel asombroso de éxito –según sus criterios– asesinando a cuando menos tres cuartas partes de los judíos que estaban a su alcance, y tres cuartas partes de esas víctimas en tan solo veinte meses, entre julio de 1941 y febrero de 1943? (Hayes, 2017: 116-117).
Esta pregunta es la que lleva a que Zygmunt Bauman considere la modernidad como una “condición necesaria” para el Holocausto (Bauman, 1989: 13), si bien –en mi opinión-, la verdadera respuesta tiene muy poco que ver con la modernidad y sus rasgos característicos. Solo poco menos de la mitad de las víctimas del Holocausto murió por inanición, por congelación o por disparo, uno a uno, generalmente en la parte posterior del cuello, con un revólver o rifle. Las pistolas han existido desde hace siglos y para ese tipo de asesinato individual, como mostró el caso de Ruanda, no eran en absoluto necesarias: los machetes son igualmente eficaces. Incluso en el caso de quienes fueron muertos en cámaras de gas, muchos de ellos llegaron a pie o en la parte trasera de camiones, sobre todo en Belzek y So– bibor, que fueron diseñados principalmente para aniquilar a las poblaciones judías de las inmediaciones (Kuwalek, 2014: 129-174; Schelvis, 2007: 45-60). Lo mismo ocurrió con la población rural del Wathegau, que fue exterminada en Chelmno. Solo los judíos de Łódź fueron llevados ahí en tren y esto únicamente en una parte del trayecto (Montague, 2012: 62-76). Los 300 000 judíos de Varsovia asesinados en el verano de 1942 en Treblinka llegaron a ese lugar en camiones para ganado, lo mismo que los judíos de Bialystok, unos meses después de ese mismo año, aunque la distancia era inferior a los 100 kilómetros en ambos casos (Arad, 1987: 65-67; Hilberg, 1987: 80-81). Tan solo los envíos a Auschwitz desde Europa occidental y más adelante desde Hungría concuerdan con aquella imagen del traslado de personas meticulosamente organizado, a lo largo de grandes distancias, hasta las cámaras de gas, además de que en esos acarreos solo se llevó apenas a una cuarta parte de las personas asesinadas en los campos de exterminio.
De hecho, quizá solo Auschwitz corresponda a la imagen que tenemos de las fábricas de muerte y este campo no alcanzó ese nivel sino hasta 1943-1944, cuando finalmente se terminó el conjunto de cámaras de gas y crematorios, seguidos del ramal ferroviario hacia Birkenau, que llegaba casi hasta las puertas de esos dos edificios. Hasta entonces, la mayoría de las víctimas de Auschwitz había llegado a la estación principal del ferrocarril del pueblo y caminaba bajo vigilancia cerca de kilómetro y medio, a campo abierto, hasta dos antiguas granjas que fueron remodeladas como cámaras de gas, instalándoles puertas herméticas y sellando las ventanas para que quedaran como escotillas por las que se inyectaba el gas (Dwork y van Pelt, 1996: 304-306, 338).
Todos los otros centros de exterminio, con la excepción hasta cierto punto de Majdanek, eran lugares destartalados. Chelmno era una casa de campo en ruinas, rodeada por una endeble cerca de madera. Las víctimas llegaban, eran desvestidas, pasaban por un cuarto en el sótano, donde supuestamente se les eliminaban los piojos, y salían por el otro lado del edificio para subir a furgones estacionados, que parecían camiones de mudanza y cuyas puertas entonces se cerraban. En el interior, las personas morían asfixiadas por el gas de escape de los motores que se inyectaba y después eran enterradas o incineradas en piras funerarias en un bosque cercano (Montague, 2012: 76-84). Belzec, Sobibor y Treblinka también usaban monóxido de carbono, pero lo aplicaban en cámaras de gas fijas, que en un principio fueron edificaciones más bien improvisadas, las cuales se hacían herméticas colocando una capa de arena entre dos paredes de madera y una capa exterior de impermeabilizante (Berger, 2013. 49, 96; Arad, 1987: 25; Kuwalek, 2014: 61-62, 66-67). Más tarde, fueron sustituidas por edificios de ladrillo o concreto, pero seguían siendo estructuras muy simples, fáciles de levantar y de desmontar, motivo por el cual quien las visita hoy solo halla sitios arqueológicos o memoriales. Para llevar a cabo ese procedimiento usaban los motores de los tanques soviéticos capturados, que producían el monóxido de carbono. Incluido Chelmno, en los cuatro campos que utilizaron ese gas se asesinó a cerca de dos millones de personas. Menos de 400 de las personas que fueron enviadas a esos sitios salieron con vida y, de éstas, solo 150 sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial (Hayes, 2017: 127). En suma, esos campos implicaban un gasto notablemente bajo y funcionaban con tecnología muy rudimentaria, pero eran devastadores.
En Auschwitz –y hasta cierto punto en Majdanek– el método de exterminio fue ligeramente más moderno, pues se empleaba un pesticida de fumigación –Zyklon– para asfixiar a las víctimas. Sin embargo, su ingrediente activo, el ácido cianhídrico, y sus peligros ya eran bien conocidos desde finales del siglo xviii y fue usado como pesticida desde el xix. Lo único nuevo y moderno al respecto era el empaque al vacío de las latas en las que venía el Zyklon y la sustancia absorbente que contenían para hacer que el ácido fuera inerte hasta que, al abrir la lata, entrara en contacto con el oxígeno y se vaporizaba en gas. El material absorbente fue lo que hizo posible no solo transportar el ácido cianhídrico sin peligro de explosión, sino también que lo patentara la empresa Degesch, una subsidiaria de la corporación Degussa y, más tarde, de ig Farben. Pero, ¿qué era esa sustancia absorbente? La respuesta es una representación perfecta o un correlato objetivo de mi argumento sobre la no modernidad del Holocausto: se trataba de algas fosilizadas, de las cuales Alemania poseía abundantes depósitos prehistóricos (Hayes, 2004: 272-274).
Por supuesto, los campos de exterminio claramente mostraban un rasgo característico de la empresa industrial moderna: la capacidad de reducir la relación existente entre insumo y producto, es decir, de matar más gente con menos energía humana o gasto, como nunca antes en la historia. Mientras que se requería de miles de hombres con miles de balas para matar a los judíos de uno por uno, apenas unos cuantos hombres y muy poco dinero bastaban para eliminarlos en las cámaras de gas. Durante la operación de Auschwitz, el costo del Zyklon utilizado para gasear a la gente ascendía a dos pfennig alemanes o menos de un centavo estadounidense por cadáver, en moneda de la década de 1940 (Hayes, 2004: 295). En los campos de concentración, el combustible también era barato, se requería de cantidades pequeñas, y las brigadas estaban integradas por menos de 200 hombres –en su mayoría auxiliares extranjeros–; en Belzec y Sobibor no se necesitaron más de veinte alemanes en todo momento, lo que es igual que al inicio de Treblinka, aunque su personal alemán aumentó a 30 para 1943 (Berger, 2013: 138; Arad, 1987: 19, 22; Kuwalek, 2014: 79-80, 111). Auschwitz fue el único campo con una fuerza de vigilancia numerosa y casi totalmente alemana. Su tamaño promedio durante la vida del campo fue de cerca de 2 500, y en conjunto casi 7 mil alemanes sirvieron ahí de 1940 a 1945. Pero, para poner esa cifra en contexto recuérdese que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes mataron a casi tres veces más de sus hombres por deserción (Hayes, 2017: 134). En otras palabras, los campos no solo operaban con pocos gastos generales y tecnología barata, sino también con bajo costo y poco mantenimiento. Los alemanes debían invertir muy poco para construir y operar los sitios, y lo que gastaban representaba apenas una porción mínima del botín que sustrajeron a sus víctimas.
Pero esta es la única faceta en la que el exterminio de los judíos tuvo algo de la eficiencia asociada con la producción moderna. El sistema de trabajo esclavo era notoriamente ineficiente. Ninguna de las empresas de la ss que se crearon para utilizarlo consiguió generar ganancias y las compañías privadas que explotaron la mano de obra esclava por lo general encontraron que, salvo por las mujeres usadas en las líneas de ensamble, los internos de los campos acababan costando tanto o más que los trabajadores libres (Tooze, 2006: 534-537; Spoerer, 2001: 183-190; Hayes, 2004, 262-271). Esto es así en tanto que aunque no se remuneraba a esos trabajadores, se pagaba por ellos, así como por sus miserables barracas, y por la gente que los vigilaba. Sin embargo, las empresas no dejaron de tomar la mano de obra que se les ofrecía, pues de lo contrario no habrían podido producir en los niveles que se esperaba de ellas durante la guerra. Es decir, el sistema de mano de obra esclava fue esencialmente improductivo y resultaba racional solo en el contexto de una nación que peleaba una guerra que superaba su capacidad para ganar, lo que equivale a una guerra irracional. Asimismo, la mayor parte del botín fue despilfarrado. Casi una tercera parte del oro obtenido en los guetos, los sitios de fusilamiento y los campos, incluidas las bocas de los cadáveres, nunca fue siquiera fundido por el Estado nazi (Hayes, 2004: 181-182). Y era tan grande el saqueo almacenado en las barracas Canadá, de Auschwitz, que cuando la ss las prendió fuego antes de evacuar el campo, aquello ardió durante cinco días (Hayes, 2003: 338). En Majdanek aún pueden verse barracas con contenedores que llegan hasta el techo, llenos de los zapatos que la ss quitó a sus víctimas y que pretendía reutilizar, aunque nunca lo hizo.
¿Y qué hay del proceso de identificar, trasladar y deportar a los miles de víctimas? ¿Acaso requirió eso de un alto nivel de organización moderna e incluso de maquinaria moderna? No, en realidad. Lo que afirma Edwin Black, por ejemplo, sobre la importancia que tuvieron las tarjetas perforadas y tabuladores de la International Business Machines Corp. (ibm), para que los alemanes pudieran encontrar y enviar puntualmente a los judíos a los campos de exterminio es del todo falso.2 El Reich no necesitó de las tarjetas perforadas de ibm para identificar o localizar a los judíos alemanes, ya fuera antes o después de que en el censo de 1939 se preguntara por primera vez sobre los ancestros judíos, pues el régimen nazi tenía muchos catálogos anteriores, tanto de los judíos practicantes como de aquellos que habían dejado la comunidad o eran producto de un matrimonio exogámico. Ya en 1933, por ejemplo, la comunidad judía alemana compiló un catálogo de tarjetas sobre sus miembros con base en los registros fiscales de las agencias tributarias locales de Alemania –Finanzämter–, las cuales posteriormente le estuvieron enviando los avisos de cambio de domicilio a la comunidad, con lo que esta pudo mantener el archivo actualizado (Meyer, 2013: 126-127). Además, el Reich no utilizó las tarjetas perforadas de ibm para identificar a los judíos dentro o fuera de Alemania o para preparar las listas de deportación, porque por lo general hacía que los líderes de la comunidad judía se ocuparan de los documentos y ellos normalmente obedecían (Meyer, 2013: 111; Trunk, 2006: 230-245). En Polonia y la Unión Soviética ocupada, bastó con que las autoridades nazis exigieran a los judíos locales que se autoiden– tificaran, so pena de muerte, y enseguida recurrieron a los no judíos para que señalaran o denunciaran a los que no confesaban. Y, por último, las tarjetas de ibm no fueron indispensables para que los trenes que iban a los campos de exterminio operaran con puntualidad por la simple razón de que estos, por lo general, no lo hacían, pues tenían la menor prioridad en el sistema ferroviario (Hilberg, 1987: 81; Mierzejewski, 2000: 117-119).
Más aún, el flujo de deportaciones no era constante ni funcionaba con agilidad, precisamente porque la ss no tenía capacidad para llevar la operación con toda eficacia. Dicho esto, los alemanes utilizaron alrededor de 2 000 trenes para trasladar a más de tres millones de personas a los campos, a lo largo de 33 meses entre 1942 y 1944, lo que equivale, en promedio, a 60 trenes por mes o dos salidas diarias desde algún punto de Europa. En contraste, la Reichsbahn alemana, por sí sola, corrió 30 000 trenes por día en 1941 y 1942, y cerca de 23 000 diarios en 1944 (Hayes, 2017: 135). Por lo general, en el oriente solían usarse vagones y furgones de carga cerrados o vagones de pasajeros de tercera clase para los que venían de Europa occidental, pero en ambos casos los transportes casi siempre empleaban equipos deteriorados; incluso las locomotoras eran reliquias. La acelerada y masiva deportación de 440 000 judíos húngaros en tan solo dos meses en 1944 fue, de hecho, atípica en el programa de deportaciones intermitente y errático de la ss, porque por primera vez se dio prioridad a los traslados en la asignación del equipo rodante, en tanto que el propósito principal de la operación era seleccionar 100 000 trabajadores para enviarlos a las fábricas subterráneas. Aun así, el régimen nazi solo necesito 155 trenes durante ocho semanas, un promedio de tres diarios, y nunca más de seis (Braham, 2000: 153). No debemos evocar la expresión retrospectiva de Adolf Eichmann, mezcla de presunción y autocompasión, sobrestimando la complejidad logística requerida para trasladar a unos cuantos miles de personas por semana a lo largo de distancias cortas o extensas, en furgones cerrados, sin horarios fijos y sin suministro alguno de alimento o agua.
Por último, tampoco es acertada esa forma más general de identificar el Holocausto con la modernidad, en la que se afirma que el Holocausto representó la capacidad peculiar del mundo moderno para lograr la aspiración de realizar una ingeniería social de gran escala. La ambición de eliminar grupos enteros no es precisamente moderna; es un objetivo que data de tiempos tan antiguos como aquel en el que los israelitas exterminaron a los amalecitas o cuando los romanos acabaron con los cartagineses, siendo ambos casos mucho más logrados que el exterminio nazi de los judíos, a pesar de que aquéllos se perpetraron tan solo con fuego y espadas.
IIITodo esto nos conduce a los ejecutores del Holocausto, a los perpetradores, y a la cuestión de sus motivos y naturaleza. Al término de la guerra, quienes fueron sometidos a juicio quisieron mostrar que habían sido meros engranajes de una maquinaria y que su motivación derivaba de su sentido del deber y deseo de complacer a sus superiores, no del odio; en pocas palabras, se describían a ellos mismos como profesionales, no como asesinos sanguinarios. Pero no era así como se veían cuando perpetraban sus crímenes. Al respecto, debemos recordar que la ideología nazi despreciaba la burocracia, la administración y la rutina, valorando y fomentando la iniciativa y el liderazgo, lo que el régimen llamaba Menschenführung. Por tanto, quienes llevaron a cabo el Holocausto solían verse a sí mismos como guerreros políticos vigorosos, vitales y creativos, todo lo contrario de burócratas pedantes. Sin duda alguna, apreciaban la acción cabal y sistemática, pero creían en la ideología a cuyo servicio habían puesto sus habilidades. El fervor y la convicción caracterizaban su conducta, mucho más que la racionalidad fría y el cumplimiento indiferente de una agenda ajena.
En años recientes se han producido varios estudios académicos impresionantes y detallados sobre varios grupos de perpetradores. Ahora contamos con el estudio de Michael Thad Allen sobre los administradores de la mano de obra esclava que dirigían la Oficina Central de Economía y Administración de la ss;3 el análisis de Tom Segev de los comandantes de los campos de exterminio;4 el estudio de Hans Safrian sobre “los hombres de Eichmann”;5 la prosopografía de Michael Wildt de los cuadros dirigentes de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la división de la ss que llevó a cabo las masacres;6 el detallado retrato sociológico de alrededor de 1 581 presuntos o convictos criminales de guerra realizado por Michael Mann (2005); el análisis de Ed Westermann de los Batallones de Orden Policiacos enviados a la región ocupada del este;7 el estudio exhaustivo de Sara Berger sobre el personal t4 de nivel medio transferido del programa de eutanasia a los campos de exterminio de la Operación Reinhard;8 y el nuevo informe de Waitman Beorn sobre las unidades de la Wehrmacht que empezaron a matar a los judíos de Bielorrusia a finales del verano de 1941.9 Más recientemente, la esclarecedora biografía de Bettina Stangneth, titulada Eichmann Before Jerusalem, ha venido a reforzar el punto esencial que planten todos esos estudios.10
En efecto, todos ellos llegan a la misma conclusión: esas personas no asesinaron por solidaridad con su grupo de pares –como el justamente célebre pero también atípico Batallón de Policía 101 que refiere Christopher Browning (1992)– o porque la barbarización de la guerra había extinguido su sentido de la decencia, como las unidades del ejército en el Frente Oriental en las últimas etapas de la guerra, descritas por Omer Bartov (1986). Más aún, sus órdenes no provenían de gente que tratara simplemente de agradar a sus superiores y de cumplir una tarea asignada. En cambio, los asesinos y sus comandantes estaban en general muy convencidos de que estaban haciendo lo correcto, gracias en gran medida a que habían previamente internalizado su justificación, ya fuera por su prolongada participación en organizaciones nacionalistas alemanas de extrema derecha –como en el caso de los líderes de la ss-, o mediante el período de intenso adoctrinamiento, como en los casos de la Policía de Orden y el personal t4. La mayoría de estos hombres se veían a sí mismos como parte de una cruzada contra los enemigos de Alemania, en particular, y contra la degeneración, el desorden y la inmundicia en general. Por supuesto, eran “irreflexivos” en el sentido que Arendt le dio a ese término, es decir, del todo incapaces de ponerse en el lugar de los otros o de empatizar con su dolor. Pero eso no era expresión de frialdad burocrática sino una postura ideológica y, de hecho, una aplicación directa del precepto nazi de que solo los sentimientos y la sobrevivencia de su propio Volk era lo que importaba (Hayes, 2017: 62-63).
IVSi acaso estoy en lo correcto en insistir en que el primitivismo del proyecto nazi supera por mucho sus atributos modernos, ¿cómo explico que los prominentes académicos cuyos nombres mencioné al inicio estén en desacuerdo? Me asombra el hecho de que quienes plantean el argumento modernista son en general personas que encuentran varios aspectos criticables en la sociedad contemporánea, sobre todo en su variedad liberal capitalista, a la que consideran hipócrita y sin alma. Tampoco suelen confiar mucho en la investigación científica, porque temen que sea, a la vez, tanto potencialmente incontrolable como demasiado controlada por intereses económicos. Esto me lleva, entonces, a preguntarme si acaso los pesimistas culturales han encontrado en el Holocausto un garrote con el que pueden golpear a sus demonios. Alternativamente, tal vez el Holocausto es utilizado simplemente como una palanca para mover a la opinión pública; tal vez el énfasis en sus supuestas dimensiones modernas no sea sino un intento por preservar su importancia para nosotros, por reforzar nuestra atención en él como un asunto de interés contemporáneo.
Pero, sean o no justificadas mis sospechas, creo que la preocupación por preservar la relevancia del tema es innecesaria. Los estudiosos del Holocausto no requieren de su supuesta modernidad para justificar que le sigan prestando atención al tema. El hecho de saber que una sociedad moderna, bajo ciertas circunstancias, podría y pudo retroceder a un salvajismo brutal, animado por fantasías y fobias, debería de ser más que suficiente para que sigamos preocupándonos por el por qué y el cómo.
Doctor en historia por la Universidad de Yale y maestro en política, ilosofía y economía por la Universidad de Oxford. Miembro del heodore Zev Weiss Holocaust Educational Foundation, profesor emérito de la Northwestern University (Estados Unidos) y presidente del Comité Académico del United States Holocaust Memorial Museum. Referente mundial en historia de Alemania en el siglo xx, en particular del período nazi y el Holocausto, lo que cobra una especial dimensión al considerar su origen no judío. Autor y editor de once libros, entre ellos el premiado Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era (1987); también de Lessons and Legacies I: he Meaning of the Holocaust in a Changing World (1991) y del más reciente How Was It Possible? A Holocaust Reader (2015). En el otoño de este año, WW Norton & Co. publicará su duodécimo libro, Why? Explaining the Holocaust. Actualmente está trabajando en una investigación sobre las grandes empresas de Alemania y la persecución de los judíos y un manuscrito sobre las élites alemanas y el nacionalsocialismo. Sus publicaciones han aparecido no solo en inglés y alemán, sino también en francés, italiano, japonés, polaco y español.