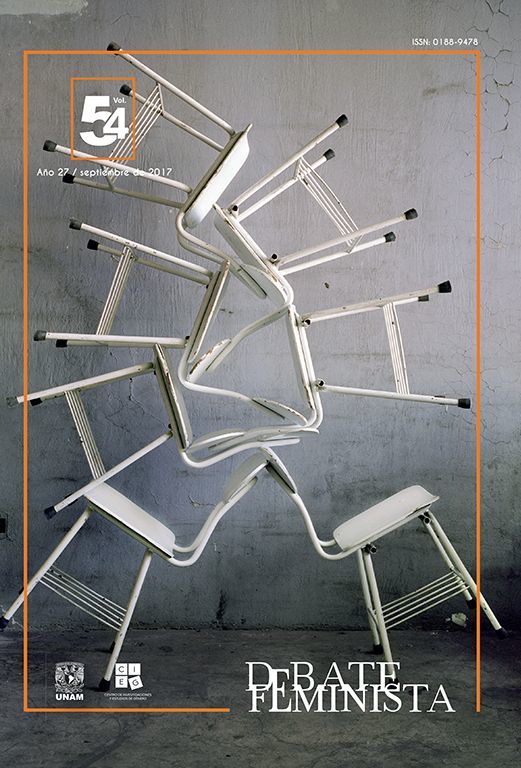a Marta Lamas en su 67° cumpleaños
Comencé a trabajar con Marta Lamas en 1986, cuando ella regresó de Barcelona donde había vivido algún tiempo y ahora no sé exactamente por qué razones. Ni por qué razones se fue ni por qué razones regresó, aunque ella lo ha narrado muchas veces, pero tal vez no he puesto suficiente atención o mi memoria está fallando.
Acá desde luego va a primar la memoria (la mía). La que falla, la que altera y organiza, embellece y arruina la voluntad histórica. Porque no tengo otra forma de abordar el pasado que no sea esta chapucera herramienta incapaz de objetividad, indiferente a la verdad y totalmente irrespetuosa del principio de realidad. Voy a contar cosas de las que Marta no se acuerda o con las que Marta no está de acuerdo. Y ella ni siquiera va a tener la opción de censurarme o prohibirme o arrinconarme en el cajón de los artículos pendientes porque esta es la última vez, la última oportunidad, el último número de la primera época de debate feminista y yo tengo la coartada ideal: escribo “desde la literatura”.
Pero sería completamente injusto dejar el párrafo anterior así, sin aclarar que Marta Lamas nunca me ha censurado o prohibido y solo una vez me mandó al cajón de los pendientes y yo revisé el texto y después de esa revisión fue publicado completito y tan campante. En realidad, he estado muy consentida en debate feminista. Es la revista donde más he publicado. Quizás un día junte todos mis ensayos de debate feminista y haga un libro.
Aclarado lo cual, insisto en que esto no es sociología, antropología, etnografía o historia. Es narrativa. Novela. Al pasar por este filtro, mi relato convierte a las personas en personajes y las situaciones en ficción. Soy inocente pues y quien esto lea puede quedarse tranquila, porque es pura invención. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia.
Pongamos entonces que hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía Marta Lamas. Por intermedio de una amiga mutua, Silvia Alatorre, Marta leyó mi primera novela que yo le había enviado a Silvia en un borrador de papel cebolla, en esas copias al carbón que se utilizaban en aquel remoto entonces para resguardar los mecanuscritos, es decir, lo que se escribía “a máquina”, en ese breve momento en que floreció aquel dispositivo maravilloso —la máquina de escribir— y se volvió eléctrico solo para ser desplazado poco tiempo después por las computadoras. Y he aquí que al regresar a México, Marta me buscó y me encontró y comencé a trabajar con ella.
Aunque yo ya conocía a Marta Lamas. Ella era famosa. Una fama leve, relativa, concerniente al pequeño círculo de quienes leíamos la revista fem. y los editoriales de los periódicos. Y la conocí en persona porque, cuando terminé la licenciatura, junto con una amiga de la facultad me propuse escribir una tesis donde se pusiera de manifiesto el descarado error social implicado en el hecho de que las feministas de este país fueran puras señoras sumamente burguesas. Grabadora en mano fuimos a buscar a Alaíde Foppa y a la multicitada Marta Lamas.
No me acuerdo cuál de las dos entrevistas fue primero y ni siquiera me acuerdo en qué año, pero tiene que haber sido en cualquier momento entre 1976 y 1979. Desde luego, yo debería decir que conservé las dos grabaciones o que hice en seguida las transcripciones y las tengo archivadas entre mis papeles personales. Pero no. Perdí ambos documentos y lo lamento profundamente. Lo que no he perdido es la memoria de dos conversaciones de las que, si esto fuera en efecto una novela, la narradora habría salido convertida en alma, cuerpo y corazón al feminismo sin nunca dudarlo, nunca jamás.
Pero tampoco. Porque en realidad yo ya era feminista en aquel entonces. Una feminista —como la propia Marta Lamas lo ha descrito— silvestre. Salvaje, selvática. Espontánea, como en el feminismo espontáneo de la histeria. Yo traigo el feminismo en los huesos y siempre he sido feminista un poco a lo bestia. Por eso fue tan fácil caer en las redes retóricas y fascinantes de las palabras de Alaíde Foppa y de Marta Lamas. De ahí salí a leer a Simone de Beauvoir, Carla Lonzi, Germaine Greer, Kate Millett y Betty Friedan. Y al final escribí una tesis donde —según palabras de mi asesor en el mero trance de mi examen profesional— se notaba una tremenda indigestión de ideas.
Ahí había empezado la aún hoy inconclusa batalla que libran en mí la academia y la creación. Y quizás algún día gane quien yo quiero que gane (o sea: la literatura). Mientras tanto, estamos hablando de 1979 en que me volví licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva. Seis o siete años después, Marta Lamas me buscó o me encontró o nos encontramos no me acuerdo cómo exactamente porque todavía no había celulares ni correo electrónico, pero de alguna manera, gracias a que había leído inédita mi primera novela, empecé a trabajar con ella.
Trabajar con Marta Lamas es un asunto serio, porque para ella el trabajo es la vida. Lo cual equivale a decir que por esa vía establecí una relación personal-amorosa-amistosa con ella. Lo cual es un privilegio. En todos los sentidos. Mi trabajo me costó, pero es un privilegio.
Trabajar con Marta Lamas es trabajar duro. Me lo dijo desde un principio: te voy a explotar. La modalidad de este trabajo en aquel entonces se caracterizó como una esclavitud. Me explicó que ella creía en esa institución de la antigüedad y me convertí en su esclava. Hay quien se ha ofendido por esta caracterización. Desde luego, ha de haber sido tremendamente gacho para mucha gente quedar del lado del esclavo en las relaciones de esclavitud en muchas circunstancias históricas de sobra conocidas. Para mí fue un privilegio.
Un privilegio con sus újules (como todos los privilegios). Ser esclava implicó responder a las necesidades textuales de Marta Lamas en cualquier momento de la semana a casi cualquier hora del día. Excepto porque ella es más bien diurna y a eso de las diez de la noche ya está dormida. Y los fines de semana yo más bien me hago pato y no estoy para nadie. Y todavía no había celulares, lo cual significa que una persona se podía perder durante lapsos bastante largos sin que nadie pusiera el grito en el cielo. No había interrupciones en el cine o en el sueño o en la comida o en el amor. Bendita época.
En aquel entonces, las necesidades textuales de Marta Lamas a las que yo atendía eran mayores de las que tiene ahora, porque en el curso de las casi tres décadas que abarca este cuento, una de las cosas que hizo es aprender a escribir de manera tal que ahora se puede dar el lujo de prescindir de mis recomendaciones sintácticas. De todas formas, mi trabajo al principio era nada más el de revisar y corregir casi todas las cosas que Marta escribía, que no eran pocas. Y ella re-escribía a partir de esa revisión todos sus textos antes de mandarlos a publicar. No era tan grave, pues, ser la esclava textual de Marta Lamas.
Y tenía sus recompensas.
Una de las cuales fue haber leído prácticamente todo lo que Lamas escribió entre 1986 y alguna fecha más o menos reciente casi antes que nadie. El casi tiene que ver con esa costumbre extrañísima de mi amiga consistente en la necesidad de compartir, discutir y refinar sus ideas. Como si pensar y escribir fuese una empresa más bien colectiva que individual, la cual requiere una retroalimentación constante donde cada especialista en algún renglón del proceso contribuye a esclarecer los intríngulis implicados en todas las dimensiones de la escritura, desde la teórica hasta la gramatical. Yo me encargaba exclusivamente de la dimensión textual, pero otras y otros lectores la orientaban en los derroteros adecuados de una torrencial actividad política de la cual desde entonces me mantengo distanciada porque no se me da la militancia ni la disciplina y quizá menos la credulidad.
La otra cara de esta asociación delictuosa ha sido la recíproca lectura de la cual se beneficiaron todos mis textos. Marta es una lectora voraz, rápida, esclarecida. Varias veces me ocurrió que yo le diera un manuscrito un viernes por la tarde y que el sábado en la mañana ya estuviera sonando mi teléfono con su voz cariñosa y el regalo infinito de su aprobación. Y la certeza —asombrosamente insolente— de que le gusta lo que yo escribo. Varias veces ocurrió que yo reescribiera un texto a partir de sus observaciones. En esa costumbre extrañísima de compartir, discutir y refinar ideas.
Otra de las recompensas fue mi affidamento, mi ingreso al círculo de los viernes. Mi entronización como “peluda”, es decir, como amiga de Marta. Lo cual significa tener acceso a su vida, a su familia, a sus gatos. Participar de su intimidad. Meterme hasta la cocina. Y desde luego, conocer y conversar y volverme a mi vez amiga de algunas de las mujeres más notables de este país, que suelen frecuentar su casa.
Una recompensa más es de tipo material: Marta me dio mi primera computadora y mi primera impresora. Me llevó consigo a un viaje a Nicaragua. Me ha regalado montones de cosas. Y me ha apoyado siempre en todo lo que he necesitado en esa faceta que Sara Sefchovich reconoce en Marta Lamas como la de “la mujer más generosa del mundo”.
La cuarta recompensa que me dio mi esclavitud fue debate feminista. Desde su fundación en 1990 hasta el año 2000 fungí como su jefa de redacción, lo cual fue ciertamente una ampliación de mis funciones como esclava. Fueron diez años de intenso aprendizaje. Por un lado, en 1990 apenas se estaba transitando de la edición tipográfica a la edición cibernética; yo llevaba apenas cinco años trabajando como editora en la unam y me estaba formando. Por otro lado, yo seguía siendo bastante silvestre, bastante bestia. No sabía nada de teoría ni de nada. Y por un tercer lado —como ya dije—, mi astucia política era completamente nula (y lo sigue siendo hasta la fecha, benditos sean todos los dioses).
En la aventura de debate nos embarcamos Marta Lamas y yo prácticamente solas. Contamos, por supuesto, con el diseño tipográfico de Azul Morris y con las portadas de Carlos Aguirre, y con un comité editorial y un consejo asesor. Pero todo lo demás lo hacíamos ella y yo: conseguir artículos, leer galeras, llevar originales a la imprenta, en fin, toda la talacha. Poco a poco se fueron integrando al equipo las personas que terminarían asumiendo la talacha. Pero en aquellos primeros años, las que nos echamos varios fines de semana cerrando número fuimos nosotras.
Para mí era pura doble jornada. Y para Marta Lamas, era triple o cuádruple porque, durante el periodo, se dio el lujo de inventar otros dos o tres o cuatro proyectos feministas de los que alguien tendrá que dar cuenta en su oportunidad. Mientras, lo urgente era sacar el número a tiempo con todas sus 300 o 400 o 500 páginas impresas, cosa —la de la puntualidad— con la que yo no estaba de acuerdo porque a mí entonces me parecía que la vida tenía que ser relajada. Desde luego, a la larga le doy toda la razón, pero en aquellos momentos de cierre frenético mi única alternativa era que donde manda capitán no gobierna marinero.
Porque nuestra relación es jerárquica: ama-esclava. Y sí, en momentos narcisistas cualquiera resiente la jerarquía. Sin embargo, hace falta un reconocimiento de que la división social del trabajo tiene sentido, de que la autoridad existe, de que se requiere dirección (en la doble acepción de gobierno y de rumbo). Porque para las fechas en que fundamos debate feminista, Marta Lamas ya sabía lo que quería. Lo tenía muy claro y no iba a dejar que se le saliera de las manos. Se proponía una dirección firme. Colaborativa, colectiva, siempre un poco multitudinaria —porque a Marta le gusta reunir a mucha gente—, pero al final del cuento, quien tiene la última palabra, quien toma las decisiones se llama Marta Lamas.
Desde luego, me he quejado.
No obstante, con esta perspectiva de un cuarto de siglo, no queda sino la certidumbre en que tenía razón: la revista se sostuvo gracias a la tozudez, la consistencia, la claridad de su directora. Yo nunca tuve esa claridad. La directora era quien sabía qué estaba pasando en el mundo, cuáles eran las discusiones más importantes, por dónde iba la investigación, de qué se trataba el asunto. Yo simplemente veía ir y venir índices, entrar y salir artículos.
Pero era obvio: la revista cada día se iba volviendo más importante. Quizá padecimos un semestre o dos de escasez de materiales. Al tercer número —digo yo como historiadora poco confiable— ya teníamos un exceso. De ahí en adelante todo fue mandar textos para el siguiente número, siempre rebasadas por la demanda. Publicar en debate se volvió relumbrante, y no solo para las feministas.
Entre tanto, transcurrieron 25 años. Nunca pensé que llegaríamos al número 50, pero ahora que estamos cerrándolo —y yo escribo esto fuera de tiempo, confiando en que mi plazo al 19 de septiembre, aniversario número 29 del peor terremoto de nuestras vidas, sea bastante para cumplir—, ahora que estamos despidiendo la primera época, 25 años y 50 números parecen simplemente inevitables.
Hay una tristeza en todo esto.
Una tristeza profunda y lacrimosa.
Es un adiós. Un cierre de capítulo.
Claro —pienso para consolarme—, viene la segunda época. Es nada más un cambio de administración. Conviene a todo mundo. Estamos de acuerdo. Pero nadie me va a convencer de que esto no sea un final.
Mi tía Bertita dice que nunca le gusta cuando acaba la película. Si la trama tiene final feliz, no le gusta irse cuando todo marcha bien; si la trama no tiene final feliz, siempre le queda la ilusión de que la cosa podía componerse. Pero no tiene remedio, la pantalla se vira a negro y empiezan a pasar los créditos con el tema musical que nos despide, la gente agarra su abrigo y se dirige a la salida. No hay nada que hacer.
Si me lo preguntan, no me gusta que se acabe esta película. Preferiría seguir hasta el número 100. Hasta el 200. Pero se trata tan solo de un anhelo de juventud eterna. El 50 es muy buen número para hacer un alto y emprender otra aventura. O no. Para hacer un balance, reconsiderar. Para soltar. He aquí debate feminista