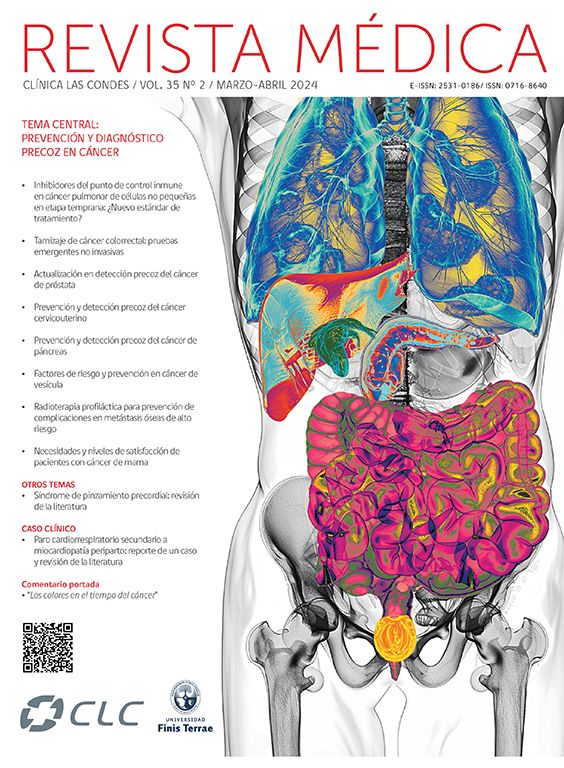El aumento en la prevalencia del espectro del autismo (EA) motiva algunas reflexiones éticas vertidas en este artículo sobre el proceso diagnóstico de estos pacientes y los potenciales conflictos de intereses que pudiesen amenazar la primacía del bienestar del paciente. A su vez, mencionaremos aspectos éticos relacionados al acceso a terapias oportunas y de calidad que pudieran afectar el pleno goce de sus libertades individuales como grupo vulnerable.
The increase in the prevalence of the autism spectrum disorder (ASD) proposes some ethical reflections expressed in this article with regards to the diagnostic process of these patients and any potential conflict of interest that could threaten the primacy of the patient's well-being. At the same time, we mention various ethical aspects related to access to timely and quality therapies that could affect the full enjoyment of their individual freedoms as a vulnerable group.
El autismo es una condición definida por un compromiso en el neurodesarrollo y una serie de características del comportamiento expresada en un amplio espectro. Tiene manifestaciones observables desde edades tempranas, que generan dificultades significativas en la interacción y comunicación social, además de la presencia de patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades1.
Para el desarrollo de este artículo, se usará el término “espectro del autismo”(EA) para referirse indistintamente al trastorno del espectro autista (TEA), condición del espectro autista (CEA) y para el síndrome de Asperger (término utilizado en el Manual de Diagnóstico y Tratamiento hasta el año 2013), reconociendo que el EA contiene una variada heterogeneidad en su expresión y niveles de funcionalidad (desde personas sin lenguaje funcional y un grave retraso en el desarrollo, hasta individuos que tienen un desarrollo intelectual normal o por sobre el promedio y no presentan antecedentes de retraso en el lenguaje). Sin embargo, lo que todos los individuos en este espectro del autismo comparten son las dificultades en la comunicación social, dificultades con la teoría de la mente, dificultades para adaptarse a los cambios, una predilección por la repetición o “insistencia en lo mismo”, intereses inusuales y restringidos, desregulación sensorial y diferentes trayectorias de desarrollo de acuerdo a múltiples factores personales y sociales2.
Así también, el EA se asocia con fortalezas cognitivas, especialmente en ciertas áreas como excelente atención y memoria para los detalles, gran aptitud para deconstruir información compleja en las partes que la componen, entre otras3.
Respecto a la prevalencia del espectro del autismo, los primeros datos reportan cifras de 4-5/10.000 personas en los años 604. En el año 2000, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) estableció la Red de Monitoreo del Autismo y Discapacidades del Desarrollo como un sistema de vigilancia de la salud pública basado en la población para estimar la prevalencia de EA en niños de 8 años (cohorte de edad). Se optó por tomar esta edad, dos años después del inicio de la escolarización obligatoria, por considerar que el diagnóstico debía ya ser estable. Los primeros reportes de resultados del año 2000-2002 establecen que 1 de cada 150 niños tenían diagnóstico de EA5.
Los informes de la CDC posteriores publicados en 2014 y 2016 revelaron tasas de prevalencia comparables (aproximadamente 1 en 68)5,6, lo que representa un aumento de más del doble respecto a los datos previos. El último informe publicado a fines del año 2021 reveló una tasa mayor (1 en 44 niños)7.
Por otro lado, en el año 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó una prevalencia de 0,625% para el espectro del autismo (1:160 niños)8. Las estimaciones actuales en países de ingresos altos o medianos sitúan las tasas de espectro del autismo entre el 1% y el 2%4.
En nuestros policlínicos este cambio también se ha hecho evidente, llegando a ser uno de los principales motivos de derivación del nivel primario al secundario de salud. En el hospital Gustavo Fricke se hizo una revisión de las interconsultas de los últimos años destacando que en el año 2013 las derivaciones por el actual paraguas del EA (trastorno generalizado del desarrollo, Asperger, trastorno autista, etc.) era un 3% del total, aumentando en forma progresiva llegando el año 2021 a un 34%, representando la principal causa de derivación al policlínico de neuropediatría.
Este explosivo aumento en la prevalencia del diagnóstico del espectro del autismo y sus consecuencias, nos motiva a proponer algunas reflexiones sobre aspectos éticos relacionados al diagnóstico y tratamiento del EA, especialmente en países de bajos y medianos ingresos o LMIC por sus siglas en inglés (Low and Middle Income Countries). Las reflexiones se centran en la prescripción diagnóstica en sí, la responsabilidad profesional y conflictos de intereses, la participación de las personas en las decisiones sanitarias relacionadas con el diagnóstico y la promoción del bienestar de los pacientes como interés primario de la relación clínica. Se aspira a que esta relación clínica esté basada en el respeto de la dignidad de las personas en situación de discapacidad como grupo vulnerable, promoviendo su valor como fin en sí mismo y no como un medio.
Aspectos éticos en el diagnóstico del EAEn la práctica médica, debemos realizar prescripciones de manera permanente. Tras una adecuada evaluación diagnóstica, los profesionales prescriben intervenciones terapéuticas o exámenes de diferentes tipos, tratamientos farmacológicos, kinésicos, cirugías, reposo, conductas y estilos de vida saludable, tanto a pacientes como a personas que les consultan.
La prescripción es un acto científico-técnico. Pero, dado que es una acción humana dirigida a provocar o modificar la acción de otro, es también un acto moral que implica una toma de decisión en condiciones de libertad con consecuencias diversas9. Lo que se busca con esta acción, como fundamento de una relación clínica basada en la confianza, es un beneficio para el paciente, lo que requiere ser fiel a esa confianza mediante la excelencia profesional.
Muchas veces las familias llegan a nuestra consulta con un test de ADOS realizado por profesionales en que se desconoce su expertise y con un diagnóstico de autismo que ya ha pasado por las etapas de negación y posterior aceptación. Lo anterior es particularmente problemático cuando el clínico considera que este diagnóstico pudiera corresponder a un falso positivo. En el estudio Cochrane9 se evidenció que el test de ADOS-2 es sensible, pero en muchos casos poco específico, fundamentalmente para discriminar con discapacidad intelectual, en especial en niños pequeños. Otro estudio alemán10 también determinó una especificidad de sólo el 20% en el módulo 1 en niños sin lenguaje. Sería relevante conocer si la tasa de falsos positivos o errores diagnósticos ha influido en el explosivo aumento de la prevalencia del EA en nuestro país.
El electroencefalograma y las neuroimágenes requieren una orden médica para ser realizadas, ya que sabemos que hasta un 3% de la población tendrá un EEG que muestre actividad epileptiforme aumentando las probabilidades de error diagnóstico en epilepsia11 y lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el hallazgo de un quiste aracnoidal en el estudio de jaqueca. En ambos casos, ya sea ante un error diagnóstico, o el hallazgo incidental ante la realización de un examen innecesario, las familias sufren una gran preocupación, gratuita, dada por la esperable cifra de falsos positivos y negativos que tienen todos los exámenes. Sin embargo, en el caso del espectro del autismo las implicancia emocionales, económicas y sociales que puede tener la realización de este test por auto-indicación, sin una evaluación profesional previa que realice una anamnesis y examen físico adecuado, puede llevar a un significativo problema de salud pública al aumentar el riesgo de errores diagnósticos y falsos positivos.
El diagnóstico nosológico de espectro del autismo es clínico. Tests diagnósticos tales como el ADOS, u otros, deberían ser realizados con orden médica, como un complemento del proceso de evaluación, sólo cuando sea necesario. Según la legislación, el diagnóstico de autismo es realizado por profesionales médicos, los cuales deberían estar capacitados para evaluar a personas con sospecha de espectro del autismo, ya que hay una gran variabilidad clínica con perfiles de desarrollo muy diversos.
Otro aspecto relevante se relaciona con el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento, lo que se ve afectado al no contar con profesionales preparados y disponibles a lo largo del país para realizar un diagnóstico preciso, y también para recibir una terapia individualizada con profesionales debidamente capacitados. El alto costo de los cursos de especialización en autismo, con intervenciones diagnósticas y terapéuticas que han demostrado científicamente su efectividad, plantea el riesgo de comprometer el acceso de las personas a un diagnóstico oportuno y adecuado al elevar los costos, generando una exacerbación en las brechas de acceso.
En tanto sujetos valiosos como fines en sí mismos, las personas con EA deben participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Los altos costos de las capacitaciones en EA, definidos en el extranjero y que implican un elevado gasto de bolsillo del profesional que se capacita, promueven un aumento de estas brechas en salud. La declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO plantea que los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus aplicaciones deberían compartirse con la sociedad en su conjunto y en el seno de la comunidad internacional, en particular con los países en desarrollo12. El Estado de Chile, suscriptor de esta declaración, debe velar por un acceso equitativo a intervenciones de beneficio científicamente probado en EA, no sólo para quienes pueden pagar y disfrutar de su beneficio.
Conflictos de intereses y diagnóstico del EACualquier prescripción puede enfrentar al profesional a un conflicto de interés. ¿Es conveniente la prescripción de una prueba de ADOS por un profesional que, al diagnosticar con EA a un paciente, le ofrecerá rehabilitación en el mismo centro en que trabaja o del cual es principal inversionista? ¿Qué consecuencias puede tener sobre la primacía del bienestar del paciente la existencia de intereses secundarios relacionados con el propio profesional o con la institución? El conflicto de intereses se genera cuando en un proceso de decisiones existen intereses secundarios que pueden determinar acciones alejadas de los intereses profesionales primarios, que en el caso de la medicina es la primacía del bienestar del paciente. Si bien la sola existencia del conflicto de interés no necesariamente genera un desenlace incorrecto desde un punto de vista ético, su presencia incrementa la posibilidad de tomar decisiones incorrectas13.
Lo anterior es particularmente relevante considerando las consecuencias de un error diagnóstico en EA. Estas pueden ser irreversibles dado el carácter permanente que tiene a lo largo del desarrollo neurológico. El error diagnóstico significa una línea de apoyos y terapias inadecuadas y que, en especial en un cerebro inmaduro, pueden limitar el desarrollo pleno de sus capacidades. Por otro lado, una gran cantidad de personas autistas encuentran su identidad en su propia condición y el no recibir un diagnóstico adecuado amenaza el logro de sus potencialidades de acuerdo con sus propias fortalezas y debilidades.
El EA puede cursar con discapacidad intelectual, dificultades en el lenguaje, trastornos psiquiátricos y de comportamiento, alteraciones en el sueño y alimentación, las que pueden estar presentes hasta en el 70% de las personas en el espectro autista. Al ser una condición de carácter crónico, los pacientes van a requerir apoyo tanto familiar como comunitario, estimándose en el año 2020 en EE.UU. un gasto anual promedio de $223 billones de dólares14.
La evolución del conocimiento del EA se ha visto reflejada en los avances respecto a las estrategias para favorecer aprendizajes tempranos, mejorar la adaptabilidad y aumentar la calidad de vida de los niño/as del EA. Realizar algún tipo de intervención especializada podría tener importantes repercusiones y en alrededor del 25% de los casos podría significar la disminución significativa de los síntomas perturbadores del EA en su curso de vida15.
De esta manera, una prescripción diagnóstica responsable, indicada por médico capacitado, técnicamente realizada por personal adecuadamente formado para ello, y moralmente aceptable, orientada a la promoción del bienestar del paciente, favorece una intervención precoz y evita consecuencias indeseables sobre la familia en términos del sufrimiento provocado por un diagnóstico errado y con respecto al aumento de los gastos asociado a atenciones que no se requieren, en desmedro de atenciones que sí debería recibir por la presencia de algún diagnóstico diferencial. Lo anterior, afecta a otros pacientes que podrían beneficiarse más de atenciones que podrían no estar recibiendo ante la falta de cobertura universal de las intervenciones terapéuticas en el EA. Una prescripción responsable también debe ponderar las consecuencias que ésta tenga no sólo sobre su paciente en particular, sino también sobre los demás pacientes desde una perspectiva colectiva, de salud pública y de bien común.
Buscar la primacía del bienestar de las personas en su atención de salud, requiere una regulación del profesional que participa de esta relación, buscando evitar la presencia de conflictos de intereses que puedan lesionar el valor de la confianza en tanto elemento central de la relación clínica. Estos intereses secundarios pueden afectar la calidad de las decisiones que se tomen en el marco de su atención de salud.
Aspectos éticos en el tratamiento del EA: acceso a tratamientos oportunos y de calidadLas personas en el EA poseen características específicas en cuanto a sus fortalezas y dificultades, que pueden potenciarse en virtud de las características personales en el marco de una relación clínica que promueva un enfoque basado en el respeto, la confianza y la beneficencia como principio rector, entendiendo como tal la búsqueda fiduciaria del mayor bien del paciente16, en tanto bien interno de la práctica médica de acuerdo con Edmund Pellegrino. Todos los seres humanos están llamados a lograr todas las potencialidades de acuerdo con sus propias fortalezas y debilidades. Cada persona como tal constituye un fin en sí mismo, vale por sí misma, y por tanto no puede ser despreciada ni instrumentalizada para el logro de otros fines, independiente de sus limitaciones. Desde este sentido, desde la dignidad como un valor intrínseco de los seres humanos, todas las personas son igualmente valiosas y merecen igual consideración17.
En términos de justicia sanitaria, desde la teoría igualitaria de John Rawls, una situación de imparcialidad permitiría expresar la equidad moral de los seres humanos. De acuerdo con el principio de diferencia, una distribución en partes iguales de los recursos en salud podría considerarse injusta, dado que exacerbaría las brechas en desmedro de los menos favorecidos18. De esta forma, sería justo distribuir desigualmente, pero en forma equitativa al entregar más a aquellos que tienen menos. Rawls propuso una distribución de los denominados bienes sociales primarios, en tanto recursos y libertades. Un abordaje plausible que busque favorecer el desarrollo de grupos vulnerables requiere en su nivel más elevado elaborar políticas públicas, que impliquen un rol institucional que esté más allá de la mera distribución de recursos (o bienes primarios a la manera de Rawls en su teoría de justicia), enfocándose en las capacidades que tienen las personas para utilizar los recursos a los cuales tienen acceso y convertir sus derechos en libertades reales, de acuerdo al enfoque de las capacidades del economista indio Amartya Sen19. En este sentido, se requiere una concepción dinámica e integral de la intervención, y no sólo la mera entrega de recursos económicos, ni menos regulada a través del mercado de acuerdo con Ronald Dworkin20 a fin de garantizar la igualdad de recursos y libertades con que cuenten las personas. Este enfoque debería incorporar a su vez un proceso de planificación según las capacidades y oportunidades individuales, adaptándola a sus distintas fases de evolución, desarrollo y aprendizaje a lo largo de la vida.
El principio de respeto por la autonomía de las personas, en un marco ético de ejercicio de la libertad moral, busca la participación de las personas en las decisiones en el ámbito de su atención de salud, lo que requiere incorporar su mundo de valores y preferencias, sustentadas en su historia de vida, sus creencias y propósitos. Cuando las decisiones incorporan la participación de los pacientes, éstas son de mejor calidad y tienen mejores resultados en la atención de salud21. Promover la participación de padres o tutores legales, equipo médico y, en pediatría, de los propios niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo cognitivo y moral, propicia que las prescripciones que realicemos respeten sus deseos en el marco del ejercicio de su libertad, orientado a su mayor bien. Esto promueve las condiciones necesarias que permitan a los grupos vulnerables y en situación de discapacidad el pleno goce de sus libertades individuales, de acuerdo con la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad22. En mayo de 1996, el Parlamento Europeo adoptó la Carta de Derechos para las personas con Autismo23, promoviendo que “las personas con autismo tienen derecho a un diagnóstico y una evaluación clínica precisa, accesible y sin perjuicios”. A su vez, también señala que “las personas con autismo, o sus representantes, tienen el derecho a participar en cada decisión que afecte a su futuro. Los deseos del individuo, en la medida de lo posible, deben ser reconocidos y respetados”.
ConclusionesEs un imperativo moral que el Estado y las sociedades científicas regulen y supervisen el proceso diagnóstico del espectro del autismo, condición que se ha transformado en los últimos años en un tema relevante de salud pública, con organizaciones civiles cada vez más empoderadas que reclaman su derecho a un diagnóstico oportuno y de calidad y a terapias de iguales características a través del ciclo vital. A su vez, es necesario que tanto las instituciones sanitarias en cuyo contexto se efectúa una relación clínica, como los profesionales que diagnostican y tratan al paciente con EA y su familia, reflexionen que la medicina se caracteriza por la búsqueda del mayor bien de las personas, lo que exige regular y evitar intereses secundarios que pueden amenazar este principio de la profesión médica, exigible no sólo a los médicos, sino también a todos los profesionales e instituciones que participan de esta relación.
Declaración de conflicto de interésLos autores declaran no tener conflicto de intereses en relación con esta publicación.