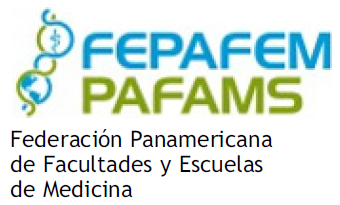La profesionalidad tiene hoy un significado muy restringido. Se relaciona con el éxito más vinculado a la fama y el dinero que a un sentido de la excelencia que se identifica con la buena práctica. Esta es la razón por la que la ética aplicada ha incidido en el campo de la medicina con el fin de dignificar y humanizar una profesión tan vinculada al sufrimiento humano. La ética de las virtudes es la más apropiada para poner de manifiesto la necesidad de proyectar una serie de valores éticos que orienten realmente la manera de actuar del profesional de la salud. El aprendizaje de las virtudes es un saber práctico, que se adquiere ejerciéndolo y creando un ambiente adecuado que sirva para formar la personalidad del profesional.
Professionality has today a very restricted meaning. It is connected with success linked to reputation and wealthness instead to a sense of excellence linked to good practice. This is the reason why ethics is being applied to medical practice in order to dignify and humanize a profession that is rooted in human suffering. The ethics of virtue is the most suitable to set up the ethical values that should guide the behaviour of professionals, in the fields of medicine and nursering. Virtues are overall a practical knowledge that is learned in practice and requires the creation of a suitable environment in order to configurate the personality of professionals.
Llegar a ser un buen profesional debería ser uno de los propósitos no solo del médico, sino de cualquier persona que entiende que su trabajo tiene una dimensión ineludible de servicio a los demás. En el caso de la medicina o de la enfermería, de cualquiera de las profesiones sanitarias, esa condición se da por supuesta. No en vano suele decirse que quien escoge dedicarse a la medicina o a la enfermería como un elemento de su forma de vida lo hace por vocación. Se da a entender con ello que, si un buen profesional es siempre un experto en su materia, en el caso de la profesión sanitaria, la competencia científica y técnica va acompañada de un compromiso ineludible de carácter moral. No es una casualidad que uno de los primeros códigos éticos de la historia fuera el Juramento Hipocrático que, al consagrar los principios de no maleficencia y beneficencia, puso los pilares de lo que seguimos entendiendo como buena práctica médica.
No obstante, en la actividad real, la supuesta excelencia profesional no siempre va acompañada de la excelencia ética porque, en el orden de las prioridades, el interés particular priva sobre el general o sobre el interés del otro. A medida que la profesión se mercantiliza y el conocimiento se especializa y tecnifica, mayor es la tentación de reducir la excelencia profesional a lo que, en términos vulgares, se llama “ser una eminencia”, es decir, estar en posesión de los conocimientos necesarios para no fracasar científicamente y obtener el reconocimiento crematístico debido. El gran sociólogo que fue Max Weber alertaba hace más de un siglo de la pérdida experimentada por muchas profesiones al verse desprendidas del carácter vocacional. Para explicarlo, se basaba en el término alemán Beruf, que tiene la doble acepción de “llamamiento divino” (vocación) y “profesión humana”. Su tesis se inspiraba en Lutero, quien contraponía la vida contemplativa monástica, poco valorada por él, a la vida profesional, para destacar la importancia de esta última como manifestación expresa del amor al prójimo. La separación entre profesión y vocación la recoge Weber para lamentar la pérdida del sentido vocacional de los quehaceres humanos que quedan reducidos a meras profesiones en las que la burocracia y el afán de lucro inhiben cualquier otra razón de ser. Es un aspecto más del desencanto del mundo al que se refiere a lo largo de su obra. Unida a la idea de vocación, esto es, a la idea de entrega o misión, la profesión exigiría una dedicación a los fines de la misma, que debería trascender las ambiciones privadas. No obstante, y pese a lo que dice la teoría, Weber piensa que la remuneración económica se ha convertido en el fin de las profesiones, que la ética de las profesiones parece imposible de recuperar por causa del capitalismo y de la subordinación de cualquier actividad a los intereses materiales. Todo acaba siendo negocio.
En un sentido similar al de Weber, el sociólogo estadounidense, Talcott Parsons, aludiendo concretamente a la profesión médica, insiste en que esta debe ser entendida como “una ideología de servicio” y no un mero negocio, dado que responde a un problema social que es el problema de la salud. Sin duda, en ambos casos, se está postulando una profesionalidad idealizada, motivada más por el altruismo que por el ánimo de lucro. Una idealización que dista de ser real, pero que quizá deba mantenerse como tal ideal si queremos hablar de una excelencia profesional no reducida a sus consecuencias materiales, sino con una clara dimensión moral. Más allá de las idealizaciones retóricas, la vocación concomitante a la profesión significaría tener siempre presente la conclusión con que Weber rubrica su espléndida conferencia “La política como vocación”, donde le exige al político —y, por extensión, a cualquiera que se sienta llamado a hacer algo interesante en este mundo— que sepa y tenga el valor de autolimitarse cuando las circunstancias le impiden mantener en pie los principios éticos.
Además del materialismo o el economicismo reinantes, el otro aspecto que viene a distorsionar, en nuestro tiempo, el sentido de la excelencia profesional que queremos mantener siquiera a título de idea reguladora es lo que Ortega y Gasset denunció como “especialismo”, refiriéndose a la unidimensionalidad del conocimiento científico y técnico. Ocurre, en este caso, que nos encontramos con un obstáculo que no solo es inevitable sino necesario para el desarrollo del conocimiento. Solo la especialización y la división del saber permiten el desarrollo de este. Por otra parte, sin embargo, la dimensión moral que debería ir unida a la excelencia profesional se acerca más al saber del humanista que al del científico puro y duro. En el caso de las profesiones sanitarias, su objetivo trasciende el simple “diagnosticar y tratar”, como explica el filósofo Hans George Gadamer. No solo el sanitario precisa de conocimientos científicos sólidos, sino que ha de saber “restaurar” una armonía, “tratar” a un ser humano, “ayudarle” a vivir de otra manera y “aconsejarle”. Otro sociólogo largamente leído en nuestro tiempo, Zygmunt Bauman, se lamenta de que vivimos en una sociedad de expertos, inadecuada como tal para habérselas con un mundo complejo. En dicha sociedad, pocas veces merece atención la “persona total”: son sus órganos, sus funciones, los que son objeto de atención.
El especialismo que denuncia Ortega, la obsesión cientifista derivada de un positivismo que demanda pruebas (las llamadas “evidencias”) y cifras, llevó a C.P. Snow a reclamar, hace más de cincuenta años, la fusión de las dos culturas: la humanista y la científica. Dos culturas que nacieron y se desarrollaron al unísono, para separarse definitivamente hasta el punto de hacer casi imposible la comunicación entre una y otra. De algún modo, el nacimiento de la bioética responde precisamente a esa necesidad de recuperar la unidad perdida entre la ciencia y las humanidades. Una unidad sin la cual, como decía Ludwig Wittgenstein, las preguntas más vitales quedan sin plantear.
Hoy las profesiones son, en definitiva, “carreras” mejor o peor ejecutadas. Hacer una buena carrera profesional es sinónimo de triunfar en la profesión, sinónimo a su vez de haber alcanzado la excelencia que, en muchas ocasiones, equivale solo a haber sabido enriquecerse. El triunfo hoy tiene que ver más con el dinero, la fama y el éxito material, que con esa excelencia que aporta la buena práctica y que no siempre recibe el reconocimiento de la sociedad o de la misma profesión.
En suma, la mercantilización de la profesión, que impide ver más allá del mero interés material privado, y el reduccionismo técnico derivado de la especialización del conocimiento son dos grandes escollos para que las profesiones sanitarias adquieran y desplieguen un interés moral. Si el aspecto moral no existe, será difícil que se mantengan los dos objetivos marcados por los clásicos antiguos y modernos de la deontología médica: el bien de los pacientes y el empeño en construir una buena imagen de la propia profesión. El ethos profesional reducido a un ethos mercantilista y burocrático no atiende al cultivo de los valores o virtudes que debería exhibir la práctica sanitaria. Marañón escribió que no hacía falta formar en ética a los médicos porque su vocación les inducía a comportarse virtuosamente desde el punto de vista moral. Me temo que, en este punto, se equivocaba porque, al igual que ha ocurrido con otras profesiones, también las más consagradas (entre las que antaño se encontraba la medicina —junto al sacerdocio y la judicatura), corren el riesgo de perder su dimensión vocacional o, por lo menos, de que dicha dimensión quede inhibida por otras necesidades e intereses más perentorios y atractivos. Otros intereses, digámoslo también, socialmente más reconocidos y aplaudidos. Sea como sea, no debiera ser lícito hablar de excelencia sin dotarla de un significado moral. El término “excelencia”, como explicaré en seguida, remite a la palabra griega areté, que se traduce como la “virtud” o “excelencia de una cosa”. Por ello, si queremos recuperar la idea de la excelencia profesional, tenemos que analizar qué virtudes, qué cualidades determinan dicha excelencia.
La ética aplicada como ética de las virtudesEn el campo de la bioética, hace tiempo que existe uno de esos debates interminables entre dos perspectivas: la de los partidarios de una ética de principios y los que creen que la mejor forma de aplicar la ética a la actividad sanitaria es a partir del análisis de casos. Principialismo contra casuística. Reconozco que no me identifico totalmente con ninguno de los dos bandos, pues, a mi juicio, la ética más adecuada para abordar los problemas clínicos no es ni la ética de principios ni la casuística, sino “la ética de las virtudes”. Explico por qué.
La reflexión ética se introduce en la actividad humana por dos vías. En primer lugar, cuando constatamos que se están vulnerando principios o derechos fundamentales y formalmente reconocidos. En tales casos, se produce algo así como un cambio de paradigma, que nos fuerza a ver las cosas de otra forma a como las veíamos hasta el momento. Un ejemplo de lo que digo ocurre cuando se redacta el Informe Belmont, que en seguida se constituye en el documento fundacional de la bioética y que introduce la novedad de añadir a los valores ancestrales de la no maleficencia y beneficencia, los valores modernos de la autonomía y la justicia. El primero de ambos obliga a tomar en consideración el punto de vista del paciente, a darle toda la información que necesita para recabar su consentimiento. El respeto a la autonomía del paciente significa un cambio de paradigma radical en la relación clínica. Como lo es también la consideración de la justicia como uno de los requerimientos de la investigación biomédica y, por extensión, del sistema público de salud, que garantiza el derecho de las personas a la protección de la salud. El Informe Belmont tuvo el acierto de poner de manifiesto dos vacíos éticos fundamentales y estableció la exigencia de extender la valoración ética a zonas que hasta entonces permanecían ignoradas. Contribuyó a cambiar el sentido de la profesionalidad sanitaria y a tener en cuenta uno de los derechos sociales más básicos.
Otra vía por la que la dimensión ética se pone de manifiesto es la que le debemos a Aristóteles: a su ética de las virtudes y, en especial, la virtud de la phrónesis, mal traducida al castellano por “prudencia”. Brevemente, la phrónesis es una virtud intelectual (es decir, la regla de la razón) gracias a la cual la persona que la ha adquirido es capaz de actuar bien porque sabe escoger el término medio entre el exceso y el defecto, que es la regla que define en general a todas las virtudes. Aristóteles considera que el hombre prudente es aquel que ha adquirido el “saber práctico” que dicta cómo se debe actuar en cada momento. Un saber —esto es básico— que no puede ser reducido a fórmulas, códigos o recetas de ningún tipo, dado que cada situación es singular y requerirá una decisión única. Sócrates, por ejemplo, cuando es acusado de pervertir a la juventud y condenado a muerte, acepta la condena porque considera que su obligación como ciudadano es cumplir la ley. Por el contrario, Aristóteles, acusado y perseguido por razones similares, huye de la ciudad con la excusa de que no quiere ofrecer a sus oponentes la oportunidad de perpetrar otro crimen contra la filosofía. ¿Quién actúa mejor, Sócrates o Aristóteles? ¿Cuál de las dos conductas se ajusta más a la phrónesis? La respuesta es que las dos, todo depende de las razones de una y otra para justificarlas.
La prudencia en el sentido aristotélico, como síntesis del concepto de virtud, es la actitud ética imprescindible para las llamadas “éticas aplicadas”, de las que la ética médica es la más desarrollada. Podremos estar de acuerdo o discrepar a la hora de nombrar cuáles son las virtudes concretas que el sanitario debe desarrollar hoy. Sean las que sean las que acordemos, todas se ajustarán, para ser virtudes, a la regla del término medio. ¿Es preferible hablar de virtudes que de valores? A mi entender, sí. El valor nombra un principio abstracto que, como notó Sartre, da cuenta de algo que no es real. Es un desideratum: desearíamos que el mundo fuera más justo, que las libertades fueran más sólidas, que hubiera más respeto, solidaridad y tolerancia. Esos son los grandes valores que deberían guiar la conducta. Valores que hemos ido acordando como básicos a lo largo de la historia y que están recogidos en las declaraciones de derechos, en las constituciones políticas y en el desarrollo legislativo de los países democráticos. Los valores o grandes principios éticos deberían orientar en último término la conducta humana, pero no siempre lo hacen. No lo hacen porque los comportamientos humanos no son virtuosos. El concepto de virtud alude a algo que no está incluido en la noción de valor y que, a mi juicio, es fundamental para explicar qué debe hacer la persona para adecuar su conducta a los principios o valores que dice reconocer como básicos. A la virtud se refiere Aristóteles como una “disposición adquirida voluntaria”, esto es, una cualidad, una tendencia a actuar, una actitud, que el individuo debe adquirir porque la virtud no es innata. La virtud hay que adquirirla para que acabe formando parte de la personalidad de cada uno, de su manera de ser, de su carácter o ethos (ese es el origen del término “ética”). Las virtudes se adquieren con la práctica, a partir de hábitos. Porque hay que adquirirlas y cultivarlas explícitamente, están muy vinculadas a la educación, pero no a la educación teórica, sino a la práctica. El ejemplo, la imitación de los modelos éticos, son los instrumentos más idóneos para adquirir virtudes.
Siempre me ha parecido que la ética de las virtudes es el complemento adecuado para que la ética de principios o los grandes valores funcionen adecuadamente. Al vincular la ética no tanto a normas, valores o principios abstractos, sino a la formación de la persona, la ética de las virtudes aparece como aquello que hace falta para dos propósitos: 1) ampliar el contenido y extender el ámbito de los principios y valores fundamentales y 2) aplicar esos valores y principios adecuadamente. El primer punto lo hemos visto al referirnos al Informe Belmont. Una serie de malas prácticas en el campo de los ensayos clínicos habían puesto de relieve la necesidad de introducir explícitamente en la normativa ética aplicada a la relación clínica y a la investigación biomédica ciertos valores preteridos o ignorados. Pero no es suficiente reconocer esos valores en un documento fundacional, ni siquiera tenerlos bien grabados en la mente de cada uno. Hay que llevarlos a la práctica adecuadamente. Y ahí es donde de nuevo las virtudes actúan. El buen profesional, de la sanidad o de lo que sea, es el que se preocupa de que esas grandes palabras reconocidas como las guías últimas de la acción humana funcionen de verdad y funcionen bien, se reflejen en el comportamiento cotidiano y especialmente cuando hay que tomar decisiones difíciles. Solo una especial “disposición” a actuar correctamente, como decía Aristóteles, llevará a cabo ese cometido.
Las éticas aplicadas han aparecido precisamente por la necesidad de proporcionar pautas que ayuden a llevar a la práctica los grandes valores y principios. No consisten en guías que puedan seguirse a la hora de tomar decisiones complejas e incluso trágicas dándonos la respuesta correcta. Recuperar el sentido de la phrónesis es darse cuenta de que la educación ética consiste no en conocer de memoria una retahíla de conceptos normativos, sino en saber y querer llevarlos a la práctica con prudencia. Saber escoger y tomar la decisión más correcta en cada situación es algo que no viene determinado por los códigos. La autonomía de cada decisión ética es una prerrogativa de la conciencia individual. Lo cual significa no solo que una ética para una sociedad plural y diversa debe rehuir cualquier doctrina dogmática, sino que tenemos que contentarnos con una ética que no nos garantiza de antemano que la decisión tomada es la mejor, una ética que nos exige sobre todo activar la responsabilidad, y que nos enseña a razonar, a acompañar las decisiones de los argumentos que las justifican.
Las virtudes de la profesión sanitariaAunque el conocimiento teórico sea insuficiente, y la enseñanza de la virtud sea básicamente una empresa práctica, no está de más señalar las virtudes específicas más relacionadas con la práctica sanitaria. De hecho, ha habido expertos en bioética que han hecho ya el esfuerzo de indicar cuáles deberían ser las virtudes fundamentales del médico. Hay que mencionar al respecto a filósofos tan reconocidos en bioética como James F. Drane, Edmundo Pellegrino, David C. Thomasma o Marc Siegler. De todos ellos, Drane es el más prolífico, y propone como virtudes fundamentales del médico las siguientes: la benevolencia, el respeto, el cuidado, la sinceridad, la amabilidad y la justicia. Pelegrino y Thomasma, por su parte, se refieren a la sinceridad, el respeto, la compasión, la justicia y el olvido de sí mismo (self-effacement). Para acabar con esta corta lista, Siegler destaca también el respeto a las personas, que incluye la compasión, la sinceridad y la confianza. Estos tres últimos autores mencionan también la phrónesis, en el sentido al que me he venido refiriendo, como la síntesis del conjunto de las virtudes o el criterio que rige en todas ellas.
La persona que puede hacer gala de poseer un elenco de virtudes como las mencionadas muestra al actuar su compromiso con los principios de la bioética. Así, el respeto, la sinceridad, la amabilidad o el olvido de sí mismo exigen del profesional un talante modesto que le predispone a escuchar al paciente, tener en cuenta sus valores y puntos de vista, no verlo exclusivamente como un órgano que está enfermo y requiere un tratamiento. El respeto, la amabilidad y el olvido de sí son maneras de reconocer que el paciente ha de poder tomar parte en las decisiones sobre sus dolencias y debe ser tratado de forma que pueda hacer valer sus deseos y opiniones. El testamento vital resume esa actitud, y hay que verlo como un proceso a lo largo de la relación clínica, no como un documento que sigue unas pautas predeterminadas presuntamente válidas para cualquier caso. De hecho, el escepticismo que acompaña a la idoneidad del consentimiento informado procede de haberlo convertido, la mayoría de las veces, en un requisito meramente burocrático, que no promueve el conocimiento real del paciente por parte del médico.
Volviendo a la lista de virtudes, está claro que el consentimiento del paciente está supeditado al deber por parte del médico de informarle adecuadamente. La virtud de la sinceridad es inherente a ese deber. Pero quizá no haya otra virtud que muestre con mayor evidencia la complejidad intrínseca al deber de ser sincero. ¿Hay que serlo con todos y por igual? ¿Qué hacer cuando el paciente no quiere saber? ¿Cómo actuar cuando la familia se opone a que el enfermo sea informado? De nuevo, no hay fórmulas que den respuestas correctas y universalmente válidas. Lo que se requiere es phrónesis, adecuar el valor de la sinceridad a las peculiaridades de cada caso. En cuanto a la virtud de la compasión, una virtud controvertida en muchos casos, no cabe duda de que sin ella difícilmente se actuará con equidad, si bien hay que precaver del peligro de sustituir a la equidad por una compasión boba que puede incitar comportamientos benéficos o caritativos, pero no siempre equitativos.
Una virtud especialmente destacada, por lo que está significando en el devenir de la bioética, es la del cuidado, a la que se refieren explícitamente Drane y Siegler. Desde que Carol Gilligan escribió In a Different Voice, donde defendía la atrevida tesis de que el cuidado era tan importante como la justicia, la ética del cuidado se ha convertido en uno de los capítulos imprescindibles de la ética sanitaria. Seguramente, más que una virtud, el cuidado ha pasado a ser otro de los principios de la bioética, tal vez una extensión del principio de justicia, pues está claro que las personas enfermas no demandan solo políticas equitativas, que sin duda las necesitan, sino cuidados concretos —afecto, amor, compañía—, no reducibles a las medidas políticas, ni siquiera a lo que puede ofrecer el cuidado profesionalizado. Hume se refirió a la justicia como “una virtud fría”, y ciertamente lo es. Las instituciones públicas son las responsables de hacer justicia a través de unas políticas que nunca tendrán la calidez que tiene el trato personal. La calidez es lo que el cuidado añade a la anonimidad e imparcialidad de la justicia. En el magnífico trabajo desarrollado por The Hastings Centre, “Los fines de la medicina”, se establece que uno de los fines de la medicina de nuestro tiempo es cuidar a los que no tienen curación, un objetivo cada vez más importante si sigue aumentando la esperanza de vida y el envejecimiento hace que proliferen las enfermedades crónicas.
Sin ánimo en abosluto de corregir a los filósofos recién mencionados, solo con la intención de evitar repeticiones, me parece acertado reducir las virtudes del profesional sanitario a las siguientes: respeto, sinceridad, compasión, olvido de sí. La adquisición de dichas virtudes hará que los principios de beneficencia, autonomía, justicia y cuidado no sean solo bellas palabras escritas en algún documento y recogidas en los códigos y guías de buenas prácticas, sino prácticas reales incorporadas a la actividad profesional. Quien procure cultivar las virtudes mencionadas será un buen profesional en el sentido más pleno del término, un profesional que ha adquirido no solo las competencias científicas y técnicas de su disciplina, sino las actitudes éticas. Será un profesional íntegro, sin dobleces morales, otra forma de aludir, quizá en un lenguaje más actual, al profesional prudente.
Hoy solemos hablar de “virtudes cívicas” como el mínimo exigible al ciudadano de una democracia. Creo que las virtudes aludidas a propósito del profesional de la medicina son la expresión del civismo en el contexto de la actividad profesional. La profesionalidad o excelencia profesional debe intentar superar los dos reduccionismos ya aludidos en este artículo. El primero, la tendencia a entender que la profesionalidad se mide solo con el currículo y el expediente académico. La segunda tentación deriva del entorno mercantilizado en que vivimos, que invade todos los ámbitos de la existencia, incluidos los que deberían ser más inmunes a la atracción del dinero porque son el escenario del dolor y el sufrimiento, lo que hace más vulnerables a las personas. En otras ocasiones me he referido a la superación del paternalismo en la práctica sanitaria por una relación que no acaba de ser de confianza porque peca de contractualismo. Los pacientes tienden a ser tratados más como usuarios o clientes que como personas que sufren.
Sea como sea, lo que a mi juicio importa no es tanto determinar cuáles son las virtudes del profesional de la sanidad, sino entender que la ética consiste en lo que podríamos denominar “una disponibilidad virtuosa”, una manera de ser y de actuar que debe conformar la personalidad del profesional. Dicha disposición a actuar correctamente es la manera de asumir la responsabilidad profesional y, al mismo tiempo, los deberes cívicos. La dificultad en conseguirlo nos habla de una de las asignaturas pendientes de las democracias actuales y de las sociedades secularizadas, la desorientación moral de las cuales es una característica evidente. Es un fallo también de la educación y la formación en general que, presas del corporativismo, dan prioridad a los conocimientos instrumentales y técnicos y no valoran la importancia de inculcar actitudes éticas.
No es fácil orientarse éticamente en un mundo que prioriza el valor de la libertad individual. Tampoco es fácil enseñar ética en un contexto que convierte en modélicos los comportamientos que conducen al éxito material y a la acumulación de riqueza, y no a los que destacan por la ejemplaridad moral. Dado que la ética no se enseña solo con conocimientos teóricos, sino sobre todo con la práctica, hay que reconocer la dificultad de hacerlo cuando el entorno en el que vivimos no destaca especialmente la importancia de las virtudes éticas. No obstante, y en el terreno de la sanidad, es justo reconocer que el establecimiento en España de un sistema sanitario público de alto nivel y calidad ha sido capaz de crear unas estructuras que coadyuvan a la expansión de la virtud moral y de las buenas prácticas. No en vano, la medicina es la profesión que hoy por hoy merece más confianza de la ciudadanía, según indican los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por eso es tan importante sostener el sistema sanitario que tenemos, luchar para evitar que desfallezca y sea desmantelado. A fin de cuentas, son los profesionales sanitarios los que, con su manera de hacer, contribuyen más a formar a los más jóvenes en un auténtico sentido de la profesionalidad y en un comportamiento íntegro.
Ahora que está de moda la filósofa Hanna Arendt es oportuno recordar que, para ella, la integridad moral radicaba en el pensamiento y el juicio, esto es, en la capacidad de pensar antes de actuar con el fin de emitir un juicio correcto sobre lo que se debe hacer. Pensar —decía— implica distanciarse de uno mismo, de los propios intereses y deseos, tener en cuenta al otro, un movimiento imprescindible para que la decisión tomada pueda ser calificada de correcta. Ser íntegro o ser prudente significa adquirir el nivel “posconvencional” de la moralidad, el de aquellos deberes que no están escritos como tales en ninguna parte, pero que guían al pensamiento crítico y exigente con los ideales que compartimos. La sabiduría práctica con la que se nombra a la ética se va edificando a partir de la reflexión y el diálogo, cuando nos encontramos ante situaciones que nos inquietan e invitan a reflexionar sobre qué debemos hacer. Como dijo Kant, ¿qué debo hacer? es la pregunta fundamental de la ética. El peligro de nuestro tiempo no es tanto dar respuestas erróneas a esa pregunta, sino dejar planteársela.