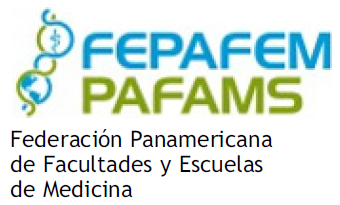Señor rector profesor Fernando Galván Reula, señores miembros de la Fundación Lilly, presidente don Javier Ellena, director doctor José Antonio Sacristán, consejero honorífico doctor José Antonio Gutiérrez, profesores y alumnos, señoras y señores:
Esta cuarta Lección magistral Andrés Laguna, que me honro en pronunciar, lleva por título La emoción del descubrimiento científico. La desarrollaré en los 7 apartados siguientes: 1. A modo de introducción; 2. Cuatro notables experimentos; 3. Algunos experimentos propios; 4. Algunos experimentos del doctor Andrés Laguna; 5. Disfrutar de la ciencia; 6. Corolario: sin piedras no hay arco; y 7. Agradecimientos.
A modo de introducciónEn Las ciudades invisibles Italo Calvino relata una conversación entre Marco Polo y Kublai Kan:
«-¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Kan.
-El puente no está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco Polo, sino por la línea del arco que ellas forman.
Kublai Kan permanece silencioso, reflexionando. Después añade:-¿Por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa.
Marco Polo responde:-Sin piedras no hay arco».
Esta conversación entre Marco Polo y Kublai Kan inspira este relato sobre mi visión de la ciencia, las emociones que entraña su práctica y la importancia relativa de los experimentos notorios y de los, aparentemente, menos relevantes.
Cuatro notables experimentosExperimento 1. Conjugación entre parameciosCorría el año 1937 cuando, en su laboratorio de la estadounidense Universidad John Hopkins, el joven Tracy Sonneborn buscaba las condiciones precisas para que 2 tipos de paramecios formaran una especie de puente por el que pudieran intercambiar material genético. Durante varios meses Tracy había estado mezclando varias parejas de paramecios utilizando los más variados medios de incubación, sin resultado alguno. Tras una jornada de trabajo agotador y, cuando a altas horas de la noche se preparaba para irse a casa, mezcló una última pareja de paramecios que comenzaron a conjugarse entre sí y a formar agregados. Presa de una excitación rayana en el delirio buscó por los desiertos laboratorios a algún colega para compartir con él tamaño acontecimiento. No encontró a nadie. Corrió al vestíbulo del edificio y arrastró al vigilante hasta el microscopio para que observara la espectacular reacción. Es probable que el vigilante creyera que el joven biólogo sufría un ataque de locura y que no entendiera la importancia del experimento de Tracy Sonneborn, que abrió la puerta al estudio de la genética de organismos unicelulares protozoarios.
Experimento 2. Naturaleza química de la neurotransmisiónCon un imponente trabajo en solitario y medios rudimentarios, Santiago Ramón y Cajal perfiló su afamada teoría neuronal a principios del siglo xx. La teoría interponía un espacio sináptico entre neurona y neurona, que el potencial de acción tenía que salvar para comunicarse entre sí o con las células que inervan. Ello planteó el reto de resolver el dilema entre la naturaleza eléctrica de la neurotransmisión, que encajaba en la teoría reticularista de Camillo Golgi y su naturaleza química, que se adaptaba mejor a la teoría neuronal de Cajal.
Una noche de 1920, un fisiólogo judío alemán llamado Otto Loewi, soñó el protocolo de un experimento que le había estado rondando la cabeza durante 15 años. Cuando despertó no pudo recordarlo; debió sentir la misma frustración que el niño de la parábola de Antonio Machado: «Era un niño que soñaba / un caballo de cartón. / Abrió los ojos el niño / y el caballito no vio. / Con un caballito blanco / el niño volvió a soñar; / y por la crin lo cogía… / ¡Ahora no te escaparás! / Apenas lo hubo cogido, / el niño se despertó. / Tenía el puño cerrado. / El caballito voló. / Quedose el niño muy serio / pensando que no es verdad / un caballito soñado. / Y ya no volvió a soñar».
Como el niño de Machado, Otto Loewi tuvo un segundo sueño pero esta vez, cuando despertó de madrugada, anotó el protocolo en un papel y se fue inmediatamente al laboratorio. Disecó 2 corazones de rana y registró su latido espontáneo en un quimógrafo. Cuando estimuló el nervio parasimpático el corazón donador dejó de latir, hecho ya conocido, pero cuya naturaleza eléctrica o química se ignoraba. Sorprendentemente, cuando Otto Loewi transfirió la solución salina que bañaba el corazón donador cuyo nervio parasimpático había estimulado, al corazón receptor no estimulado, este también se paró. Como los 2 corazones estaban en recipientes separados, era imposible que se transmitiera señal eléctrica alguna del uno al otro. Por ello dedujo que el líquido que había bañado el corazón donador durante la estimulación de su nervio parasimpático tenía que contener una sustancia liberada de las terminaciones nerviosas parasimpáticas que, puesta en contacto con el corazón receptor causaría los mismos efectos que en el donador, su parada. Más tarde, Otto Loewi demostraría que esa sustancia era la acetilcolina. ¡Había nacido así el concepto de la naturaleza química de la transmisión sináptica, que encajaba perfectamente en la teoría neuronal de Cajal! Cuando Otto Loewi recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1936, los nazis le desposeyeron de su cátedra y le incautaron sus bienes, incluido el importe del Nobel. Afortunadamente logró emigrar desde Alemania a los Estados Unidos, en cuya Universidad de Harvard continuó su brillante carrera científica.
Experimento 3. Factor relajante de origen endotelial y óxido nítricoEn 1953 Robert Francis Furchgott desarrolló una preparación de aorta torácica aislada que cortaba en tiras helicoidales siguiendo la trayectoria de sus fibras musculares lisas. De esta manera, cuando las tiras se sumergían en un recipiente con solución salina y se exponían a la adrenalina, se contraían vigorosamente. Por entonces se sabía que administrada intravenosamente a un animal la acetilcolina producía un rápido enlentecimiento del corazón, vasodilatación y caída de la presión arterial. Por ello, Furchgott no dudó que la acetilcolina relajaría la aorta previamente contraída. Para su sorpresa, no fue así. Paradójicamente, la acetilcolina produjo incluso una mayor contracción. Esta intrigante paradoja, vasodilatación en el animal intacto y vasoconstricción en el vaso aislado, no abandonaría su cabeza en el siguiente cuarto de siglo.
La solución a la paradoja vendría de un error en un protocolo experimental, como sucede tantas veces en la práctica de la ciencia. El día 5 de mayo de 1978 Furchgott escribió en el cuaderno de su técnico, David Davison, un experimento con un protocolo que consistía en la preparación de anillos de aorta de conejo y en el registro de sus contracciones en respuesta a la adición de 3 fármacos, fenoxibenzamina, acetilcolina y adrenalina. David se equivocó y adicionó primero adrenalina, que produjo una contracción del anillo aórtico; antes de retirar la adrenalina adicionó acetilcolina, que produjo una inesperada relajación. En los 25 años que precedieron a este experimento la acetilcolina siempre había producido contracción del tejido aórtico. Por primera vez en ese cuarto de siglo la acetilcolina se comportaba de la manera esperada en el vaso aislado, pues su efecto en el animal intacto siempre fue de vasodilatación e hipotensión.
Puesto que la vasorregulación acetilcolínica se había producido en un anillo de aorta, Furchgott y David se enzarzaron durante varias semanas en el estudio de las respuestas de los anillos y las tiras helicoidales. La acetilcolina relajaba los primeros, pero no las segundas. Observó que durante su preparación, David cortaba las tiras helicoidales apoyándose en los dedos y luego secaba el tejido en papel de filtro, lo que producía un involuntario legrado del endotelio vascular. Durante la preparación de los anillos, sin embargo, no se manipulaba la íntima vascular y el endotelio permanecía intacto. De hecho, en sucesivos experimentos Furchgott y David observaron que en las tiras helicoidales preparadas cuidadosamente la acetilcolina producía una relajación similar a la de sus anillos. Con la colaboración de David y del posdoctorando John Zawasdky, el laboratorio de Furchgott demostró con otros numerosos experimentos que la vasodilatación acetilcolínica necesitaba la presencia de endotelio. Furchgott pensó con razón que el endotelio vascular podría ser la fuente de un factor vasodilatador que se liberaba por la acetilcolina y que bautizó como EDRF, acrónimo del inglés «factor relajante de origen endotelial».
En años sucesivos se produjo una competición para identificar la naturaleza química del EDRF. Ferid Murad y Louis Ignarro sugirieron que el vasodilatador coronario nitroglicerina ejercería su efecto por un mecanismo similar al EDRF, vía síntesis de GMP cíclico, y Furchgott sugirió que el EDRF podría ser el óxido nítrico. Pero fue Salvador Moncada quien inequívocamente demostraría que el EDRF era óxido nítrico e identificó su ruta biosintética. Pero Moncada fue injustamente excluido del Premio Nobel de Fisiología o Medicina que compartieron Robert Furchgott, Louis Ignarro y Ferid Murad en 1998. En una de sus visitas a Madrid llevé a Furchgott al museo Thyssen-Bornemisza. Tras recorrer algunas galerías tomamos unos emparedados y me contó, con su lenguaje pausado, los pormenores de su famoso experimento y también la importancia crucial del trabajo de Moncada.
Experimento 4. Registro de la corriente que fluye por un solo canal iónicoEn los años 70 del siglo pasado un físico, Erwin Neher, y un médico, Bert Sakmann, trabajaban en el Instituto Max-Planck de Gotinga en el desarrollo de una refinada técnica electrofisiológica para registrar la diminuta corriente que fluye a través de un solo canal iónico. Para ello necesitaban construir un amplificador mucho más potente que los disponibles en aquel momento, tarea que desarrollaba el físico, y un modelo celular cuya membrana contuviera una alta densidad de canales asociados a receptores nicotínicos, tarea que desarrollaba el médico. Durante su estancia en el laboratorio de Bernard Katz, en el University College London, Sakmann había aprendido que al denervar el músculo esquelético de la rana aumentaba drásticamente el número de canales nicotínicos que se esparcían por toda la superficie de la célula.
Neher y Sakmann pulieron con calor la punta de una micropipeta de vidrio que medía apenas una micra de diámetro. Al contactar con la limpia superficie de un miocito del músculo denervado de la rana, observaron que se formaba un sello entre la membrana celular y la punta de la pipeta. Sin embargo, el sello era laxo y, por ello, el microparche de la membrana no estaba bien aislado eléctricamente de su entorno, lo que dejaba escapar parte de la corriente que fluía por el canal. A pesar de ello, en 1976, Bert y Erwin dieron a conocer los primeros registros de la corriente que fluye por un solo canal. Hacía décadas que los electrofisiólogos buscaban la forma de resolver lo que llamaban el ruido eléctrico de la membrana, que era un reflejo del cierre y apertura estocásticos de canales iónicos individuales, en el conjunto de la dotación de canales de una célula. Por ello, los registros iniciales publicados por Neher y Sakmann, aunque ruidosos, despertaron gran interés, si bien la técnica de patch-clamp, que así la bautizarían, no tuvo inicialmente amplia difusión.
Erwin Neher invirtió nada menos que 5 años en convertir el sello laxo de 1976 en el gigasello de 1981. Para ello tuvo que mejorar la firmeza del sello pipeta-membrana por un factor de 100 a 1.000 veces. Lo consiguió con la utilización de una pipeta nueva para cada sello, con su punta bien pulida y limpia y mediante un truco que todavía hoy se continúa practicando, la aplicación de una ligera succión a través de la pipeta, una vez que su punta contacta con la superficie de la célula. De esta manera, Erwin logró introducir en la punta de la pipeta un pequeño parche de la membrana, lo que favoreció la formación del ansiado gigasello. Ello permitió, en las 3 décadas siguientes, el registro de corrientes de canal único o globales, en todos los sistemas celulares explorados en cientos de laboratorios de todo el mundo.
Una vez más la emoción del descubrimiento se refleja en algún hecho aislado, a veces casual, pero siempre perseguido con infatigable encono. En 1990, un año antes de que se le concediera el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, Erwin Neher pasó unas semanas en mi laboratorio montando mi primer equipo de patch-clamp y adiestrando en su manejo a 2 de mis colaboradores. En una escapada que hicimos a Cuenca, Erwin me comentó las circunstancias que le condujeron al gigasello. A primera hora de un sábado de 1980 Erwin preparó una colección de micropipetas con su punta pulida al fuego. Las colocó en un recipiente herméticamente cerrado para evitar que, a lo largo del día, la punta de las micropipetas se contaminara con una motita de polvo. Consideraba Erwin que si quería obtener un firme sello la redondeada punta de la micropipeta tenía que estar limpia al contactar con la superficie de la célula. Tras probar decenas de pipetas a lo largo del día, sin lograr establecer un gigasello, Erwin decidió prolongar la exhaustiva jornada del sábado para utilizar unas cuantas pipetas que le quedaban y que, al día siguiente, serían inservibles. De repente una micropipeta le funcionó y pudo ver en el osciloscopio que el gigasello de alta resistencia no dejaba escapar la corriente por el diminuto parche formado entre la punta roma y limpia de la pipeta y la delicada membrana plasmática. ¡Por fin pudo registrar limpiamente, sin ruido de fondo, la corriente que fluía por un solo canal iónico! Cinco años persiguiendo la forma de establecer el gigasello y aquella tarde del sábado por fin lo tenía en sus manos. ¿Se imaginan la emoción que en ese momento debió sentir Erwin Neher?
Erwin Neher y Bert Sackmann eran jóvenes cuando recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1991. En las décadas siguientes hicieron méritos suficientes para un segundo Nobel, pues con sus poderosas técnicas de patch-clamp esclarecieron múltiples aspectos relacionados con la dinámica del calcio, la exocitosis y la transmisión sináptica del impulso nervioso.
Algunos experimentos propiosDebo mi condición de farmacólogo a la influencia del adelantado de la farmacología española, el profesor Teófilo Hernando Ortega, quien me puso en contacto con el profesor Benigno Lorenzo Velázquez y este, a su vez, me presentó al profesor Pedro Sánchez García, que acababa de regresar de Nueva York, en donde había hecho su posdoctorado en el laboratorio de Robert Furchgott. Don Pedro dirigió mi tesis doctoral sobre un tema relacionado con el transportador de noradrenalina en las terminaciones axonales simpáticas del corazón de cobayo.
Siguiendo los pasos del profesor Sánchez García, hice mi posdoctorado en el departamento de farmacología que dirigía Furchgott, con la dirección del profesor Sada Kirpekar. Allí inicié el tema de trabajo que cultivaría durante las 4 décadas siguientes, la regulación fisiofarmacológica de la neurotransmisión. Me cautivó particularmente el estudio del transporte axoplásmico de vesículas sinápticas, tema que abandoné años después.
Tras mi reincorporación a España, en la Universidad de Valladolid inicié mi propia línea de investigación sobre la regulación de la liberación por exocitosis del neurotransmisor simpático noradrenalina y de la adrenalina en las células cromafines de la médula suprarrenal, preparación esta última que atraería mi interés en las siguientes décadas.
En la Universidad de Valladolid coincidí con mi admirado amigo Carlos Belmonte quien, años después, se embarcaría en la titánica tarea de poner en marcha la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante y, más tarde, el Instituto de Neurociencia del CSIC-Universidad Miguel Hernández. Carlos tiró de mí y yo me dejé arrastrar por su incombustible entusiasmo, para colaborar con él en el desarrollo de unos departamentos de fisio-farmacología en los que se practicara ciencia de calidad, que más tarde serían el embrión del hoy afamado Instituto de Neurociencia. Uno de los experimentos favoritos de aquella etapa fue el uso de un nuevo activador de canales de calcio que me facilitó Bayer, que permitió esclarecer la contribución de esos canales y la del catión calcio al disparo de la neurosecreción.
Los últimos 28 años los he pasado en mi actual destino, la Facultad de Medicina de la UAM, cuyo Departamento de Farmacología y Terapéutica, que creara el profesor Pedro Sánchez García, ha sido y es un modelo de buena ciencia y docencia farmacológicas. De todos los experimentos realizados en la UAM durante más de un cuarto de siglo, por docenas de mis colaboradores en las áreas de la neurotransmisión y la neuroprotección farmacológica, me gustaría destacar el estudio de las alteraciones que sufre el poro de fusión exocitótica en un modelo de ratón transgénico que reproduce, con bastante fidelidad clínica, la esclerosis lateral amiotrófica humana familiar; esas alteraciones dan lugar a un enlentecimiento de la exocitosis que podría explicar algunas de las disfunciones sinápticas que acontecen en esta incapacitante enfermedad neurodegenerativa. Este estudio acaba de ver la luz, para satisfacción y recompensa al esfuerzo realizado por los 10 colaboradores actuales de mi laboratorio.
Algunos experimentos del doctor Andrés LagunaAndrés Laguna fue un médico humanista especialmente dedicado a la farmacología y a la botánica médica. Hijo de un médico judeoconverso, estudió 2 años en Salamanca y en 1530 se graduó en artes y medicina en París. Se formó también en lenguas clásicas con helenistas y latinistas, para poder leer en lengua original a Dioscórides. De hecho, su interés por la botánica médica se refleja en el hecho de que en los Países Bajos y en otros lugares de Europa en los que vivió, hizo herbolarios para comprobar las prescripciones de Dioscórides. La Universidad de Bolonia le nombró doctor y fue médico del Papa Julio III y, más tarde, y de regreso en España también lo fue de Carlos I y Felipe II. Fue un típico homo universalis del Renacimiento.
Su más celebre experimento fue la traducción castellana de la Materia médica de Dioscórides, con interesantes comentarios y adiciones que doblan el texto original. Laguna comprobó en persona todas las prescripciones de Dioscórides y añadió sus propias observaciones, opiniones y experiencia como botánico y farmacólogo que había experimentado con hierbas recogidas en numerosas zonas de Europa y las costas mediterráneas. Su texto se imprimió por vez primera en Venecia en 1554, se reimprimió en Amberes en 1555 y se reeditó 22 veces hasta finales del siglo xviii.
Entre 1540 y 1542 Laguna fue contratado como médico por la ciudad de Metz, en Francia. En esta ciudad llevó a cabo una experiencia para demostrar que la acusación de brujería a una pareja de ancianos encarcelados por haber causado una grave enfermedad al Duque de Lorena, del que Laguna era su médico, no tenía fundamento. Cogió el ungüento de color verde y fuerte olor que se descubrió en el lugar donde vivían los 2 supuestos brujos y se lo aplicó a una paciente suya que padecía de insomnio. La mujer cayó en un profundo sopor durante el cual soñó cosas disparatadas, lo que le convenció de que lo que decían los brujos y brujas era producto de alucinaciones. Sin embargo, su experimento no logró convencer a los jueces; la supuesta bruja fue condenada a morir en la hoguera y el marido murió poco después en circunstancias misteriosas.
En su Discurso breve sobre la cura y preservación de la peste, afirma que no hay instrumento más apto que el médico para introducir la pestilencia por todas partes, y propone la formación de un cuerpo de médicos especializados en esta enfermedad. En el Ducado de Lorena Andrés Laguna había tratado a enfermos de peste con una infusión a base de camaleón blanco, aunque también recomendó el camaleón negro, la aplicación de suero de leche en ayunas y agua con sal y vinagre.
Desde la óptica humanista cabe destacar su discurso de 1543 sobre Europa que míseramente así misma se atormenta y lamenta su propia desgracia, que leyó en la Facultad de Artes de Colonia. En él se adelanta a pensadores como Montaigne, Descartes, Montesquieu y Voltaire en fraguar la idea moderna de civilización europea opuesta a la barbarie: neutralidad religiosa, secularización del orden y la acción pública, principios idénticos de moral social y personal.
Disfrutar de la cienciaLuigi Anastasia, un químico orgánico que trabaja en la Universidad de Milán, publicó en 2013 un comentario en la revista Drug Discovery Today que tituló Ser un científico hoy: ¿nos divierte todavía?. Su contenido viene a colación para contrastar la ciencia que practicaba Tracy Sonneborn, cuando en 1937 descubriera la conjugación entre paramecios, y la práctica actual de la ciencia. Anastasia resume certeramente las actividades que actualmente desempeña un profesor de universidad: 50 correos electrónicos esperando respuesta, redacción de un proyecto de investigación para presentar en una convocatoria con plazos cortos, 2 o 3 manuscritos para evaluar con urgencia, la tesis de un colaborador que requiere una revisión extensa, las fútiles reuniones de departamento, la revisión por tercera vez de un manuscrito para el que los evaluadores piden nuevos experimentos, mantenerse al día con la jungla de datos poco contrastados que aparecen en el número creciente de revistas en soporte electrónico, la obsesión por publicar en revistas con el mayor impacto posible. Un científico del siglo xxi se cataloga según la suma algebraica del dinero que consigue para sus proyectos, más el factor de impacto total de sus publicaciones, más su índice h, más el número de citaciones que reciben sus artículos. Estos parámetros han matado la verdadera esencia de la ciencia, es decir, disfrutar con su práctica a la vez que pueda ser útil a la sociedad.
Cuando los periodistas preguntaron a Salvador Moncada por su exclusión del Premio Nobel concedido al óxido nítrico contestó que «los científicos no trabajamos para que nos den premios». Si nos los dan son bienvenidos, pero la recompensa a nuestro esfuerzo está en la belleza de la práctica de la ciencia, en su valor intrínseco —apuntó Moncada—. Hace 2 años solicité la financiación por el MINECO de un proyecto de investigación. Los comentarios de los evaluadores fueron positivos y el proyecto se financió. Curiosamente, en sus comentarios notaron que mi grupo era productivo, pero que publicábamos en revistas de mediano impacto. ¿Qué quería decir mi anónimo colega científico con mediano impacto? ¿Comparado con qué? Porque nuestros trabajos, los de los químicos médicos, los electrofisiólogos y los neurofarmacólogos de mi Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la UAM solemos publicar en revistas científicas clásicas, con una historia centenaria o casi centenaria de fisiología o farmacología. ¿Acaso el 5 de factor de impacto de la revista Journal of Physiology, la revista portavoz de la Physiological Society británica en la que desde hace más de 100 años han publicado su mejor trabajo decenas de Premios Nobel, o el 4,5 de factor de impacto de la histórica revista alemana Pflüger's Archiv European Journal of Physiology, o el 4 de factor de impacto del Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, la revista portavoz de la Sociedad de Farmacología de los EE. UU. desmerecen de otras revistas de biología molecular, genética o medicina, con mayores factores de impacto?
Los científicos deberíamos huir de las modas científicas como de la peste; debemos seguir con fidelidad nuestra línea de trabajo y perder el miedo a la famosa frase «publicar o perecer» pues, en cualquier caso, aunque publiquemos cientos de artículos en las modernas revistas con mayor factor de impacto, solo para cumplir con las exigencias y presiones de los burócratas de la ciencia, no vamos a ser más felices ni vamos a aportar nada útil a la sociedad, que paga nuestros salarios. Es, pues, necesario y urgente que plantemos cara a esos burócratas para que nos dejen trabajar y disfrutar de la ciencia, como hicieron nuestros mentores antaño y que, por cierto, condujeron a descubrimientos grandes, medianos o pequeños, pero que en conjunto, han sido harto beneficiosos para la sociedad. En este contexto, cabe destacar los fantásticos descubrimientos recientes de los antiviriásicos directos tipos sofosbuvir con potencial para curar la hepatitis C, los inhibidores tinib de tirosina cinasa que han revolucionado el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, o los anticuerpos monoclonales que mejoran drásticamente la calidad de vida de los pacientes que padecen cáncer, psoriasis, artritis reumatoide o enfermedad inflamatoria intestinal. Estos espectaculares logros de la buena ciencia no tienen nada que ver con la obsesión factor de impacto.
En agosto pasado visité en Luarca el excelente museo Severo Ochoa. Durante la visita recordé los cursos de La Granda, organizados por el profesor José María Segovia de Arana, a los que tuve la fortuna de asistir. Recuerdo que don Severo estaba sentado en el aula como un alumno más. En los descansos algunos periodistas venían a preguntarle de todo, como si el hecho de ser Premio Nobel le concediera el privilegio de conocer todos los temas. En el museo me llamaron la atención 2 de sus frases: «Lo que sí puedo decirles es que en el momento en que un investigador hace un descubrimiento científico que es el primero que lo ve y que tiene transcendencia…Yo no conozco nada que produzca más emoción». Y la segunda frase: «Si os apasiona la ciencia haceros científicos. No penséis lo que va a ser de vosotros. Si trabajáis firme y con entusiasmo, la ciencia llenará vuestra vida».
Corolario: sin piedras no hay arcoSi James Watson y Francis Crick no hubieran conocido las fotografías de los estudios cristalográficos que sobre el ADN había obtenido Rosalind Franklin, no habrían sospechado que el ADN parecía tener forma helicoidal y no habrían descifrado su estructura. Tampoco Erwin Neher y Bert Sakmann habrían llegado al descubrimiento de las técnicas de patch-clamp si no hubieran conocido los experimentos de Bernard Katz sobre el músculo denervado. Pero con ser importantes, estos experimentos no alcanzan el nivel de las grandes teorías que intentan explicar la naturaleza, la vida, el cosmos, el pensamiento humano. Sin embargo, ese abismo que existe entre los creadores de teorías generales y los que hacen «descubrimientos intermedios» se convierte en una gran sima entre estos últimos y los «científicos de a pie», entre los que me encuentro. Como muchos de mis antiguos jóvenes colaboradores, en las paradas del camino me he preguntado si valía la pena la investigación que, con gran esfuerzo y medios limitados, hacíamos los investigadores de a pie. Afortunadamente, ha habido un buen puñado de mis amigos colaboradores que han continuado, y continúan haciendo buena ciencia. Buen ejemplo de ello son los profesores Luis Gandía, Manuela García López, Antonio Artalejo, Valentín Ceña, María de los Ángeles Moro, Jesús Hernández Guijo, Carmen Montiel, Jesús Frías, Francisco Abad, Ricardo Borges, Afonso Caricati-Neto, Cristina Rodríguez Artalejo, Jorge Fuentealba, Ana Cárdenas, Rosario Maroto, Javier Egea, Cristóbal de los Ríos, Rafael León, Antonio Miguel García de Diego, Silvia Lorrio, Ricardo de Pascual, Esperanza Arias, Fernando Padín, Juan Antonio Reig, Almudena Albillos, Juan Alberto Arranz, Luis Miguel Gutiérrez, Mercedes Villarroya, Salvador Viniegra, Ana Ruiz Nuño, María Cano Abad, Francisco Sala, por nombrar solo unos cuantos de los 66 a los que he dirigido sus tesis doctorales o han hecho su posdoctorado en mi laboratorio. De hecho, siempre he creído que mis contribuciones a la ciencia española durante casi medio siglo son atribuibles más al trabajo que realizan esos antiguos colaboradores en sus respectivos centros académicos, que al trabajo propio hecho en mi laboratorio. ¿Qué nos mueve a continuar la práctica de la ciencia, el afán de notoriedad, la fama, el deseo de convertirnos en benefactores de la humanidad, la mejora de nuestro currículo para promocionarnos? No puedo hablar por mis colaboradores. En cuanto a mí, cercana mi jubilación oficial, continúo con el mismo anhelo investigador que cuando hacía mi posdoctorado en Nueva York. Simplemente la investigación es un reto constante para mi cerebro y su práctica me mantiene atento, informado y divertido.
Los que describen la estructura de un nuevo gen, la regulación de un receptor farmacológico, un fármaco más selectivo para un determinado tejido; los que corroboran en su modelo biológico favorito lo que ya se sabe de otros tejidos, por ejemplo, que un canal iónico neuronal difiere en su cinética de apertura y cierre del otro cardíaco, que el transporte axoplásmico de materiales se bloquea por un nuevo compuesto que nos ha facilitado un colaborador químico; los que encuentran el virus o la bacteria causante de una nueva enfermedad, o los que sintetizan un híbrido molecular dotado de propiedades farmacológicas complementarias. ¿Cuál es la originalidad y el impacto de estos descubrimientos? ¿Por qué nos empeñamos en seguir investigando a sabiendas de lo difícil que es alcanzar una idea verdaderamente original?
Conozco a científicos jóvenes y brillantes que al hacerse estas preguntas han tirado la toalla prematuramente; eso sí, después de haber alcanzado el inamovible estatus de funcionario. También conozco a otros excesivamente competitivos, obsesionados por publicar decenas de artículos para acumular el mayor factor de impacto posible. Pero entre el cómodo escéptico y el feroz competitivo todavía abundan, por suerte, los científicos que pausadamente, sin prisas pero sin pausas, han hecho ciencia de calidad con aportaciones relevantes. Recuerdo a William Douglas y los procesos de acoplamiento estímulo-secreción, a Robert Furchgott y su factor vasorrelajante de origen endotelial, a Henry Dale y la transmisión química del impulso nervioso, a Fernando de Castro y su descubrimiento del cuerpo carotídeo, a Sada Kirpekar y la neurotransmisión sináptica. Camilo José Cela aseguraba que la independencia y la creatividad nos acercan a los dioses. ¿Es este anhelo el que nutre la infatigable tarea del científico, que quiere caminar por caminos no recorridos por otros? El íntimo placer que produce subir un nuevo peldaño con un pequeño descubrimiento, y la idea de que, paso a paso, se puede alcanzar el cielo de esos dioses creadores con un gran descubrimiento, aportan la energía necesaria para proseguir cada día, año tras año, intentando desvelar los secretos de un determinado sistema biológico.
Durante una de sus visitas a mi laboratorio llevé a Emilio Carbone, un neurocientífico de la Universidad de Turín, a una excursión por la Sierra de Navacerrada y la Granja de San Ildefonso. Al caer la noche nos dirigimos a Segovia; cuando llegamos a la ciudad, pasada una curva, apareció en todo su esplendor el iluminado acueducto. Ante las decenas de arcos que, superpuestos unos sobre otros, componen esta milenaria y grandiosa obra de ingeniería romana, cabe preguntarse qué piedras graníticas son las más importantes para sostener cada arco y, lo que es más importante, el bellísimo conjunto formado por todos ellos. Haciendo un parangón entre el acueducto y el edificio del saber científico, también cabe preguntarse por la contribución de los pequeños y grandes descubrimientos a su mantenimiento y esplendor. La respuesta podríamos encontrarla en la conversación entre Kublai Kan y Marco Polo, a los que me imagino contemplando el Acueducto a las puertas de Segovia en el siglo xiii:
- –
«¿Pero cuál es la piedra que sostiene cada uno de los numerosos arcos?; pregunta Kublai Kan.
- –
El acueducto no está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco Polo, sino por la línea de los arcos que ellas forman. Kublai Kan permanece silencioso, reflexionando:
Después añade:
- –
¿Por qué me hablas de las piedras? Son solo los arcos lo que me importan.
Marco Polo responde:
- –
Sin piedras no hay arcos ni acueducto».
Pues eso, piedras de granito enormes que sostienen la base de los arcos y de la ciencia, la teoría de la gravitación universal, de Isaac Newton, la de la relatividad de Albert Einstein, la de la evolución de las especies de Charles Darwin o la teoría neuronal de Santiago Ramón y Cajal; también el acueducto está sostenido por piedras medianas que sostienen los arcos intermedios, descubrimientos notables como el óxido nítrico de Robert Furchgott y Salvador Moncada, la naturaleza química de la neurotransmisión de Otto Loewi y Henry Dale; y piedras más ligeras de cientos de descubrimientos menores sin los cuales no serían posibles los intermedios y los grandes descubrimientos. Todos están entrelazados y todos contribuyen a la belleza del edificio de la ciencia.
¡Tengo que agradecer tanto a tantos! Don Pedro Sánchez García me ubicó en el camino de la farmacología y desde hace medio siglo lo hemos recorrido juntos: ¡Gracias! Quiero dar las gracias a los miembros del Consejo de la Lección magistral Andrés Laguna, por haberme otorgado el privilegio de pisar el suelo de esta tribuna por el que han transitado los galardonados con el Premio Cervantes, que cultivan nuestra hermosa lengua castellana y española. Quiero recordar que sobre este suelo han pisado también mis admirados predecesores con los que comparto este honor: Salvador Moncada, Jesús San Miguel Izquierdo y Carlos Belmonte. Quiero también hacer constar la excelente labor de apoyo que la Fundación Lilly presta a la investigación en las ciencias médicas y a la educación médica. Deseo felicitar a la Universidad de Alcalá de Henares por esta noble iniciativa; quiero recordar que tiempos ha, cuando reiniciaba sus actividades esta histórica universidad, fundada por el Cardenal Cisneros, yo venía en tren desde Chamartín a impartir clases de farmacología a los alumnos de tercer curso de medicina; en cierto modo, este reconocimiento afianza mi relación con esta universidad, con la que he colaborado y colaboro con muchos profesores, por citar algunos, Francisco de Abajo, Julio Álvarez Builla, Enrique Gálvez o Isabel Iriepa. No puedo olvidar a mis numerosos colaboradores de tantos años; a ellos debo todo y con ellos quiero compartir esta distinción. En sus manos está el futuro del Instituto Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la Universidad Autónoma de Madrid, y estoy seguro de que ese futuro es halagüeño contando con científicos de la talla de los profesores Manuela García López, Luis Gandia Juan y Francisco Abad Santos, con gestores de amplias y altas miras como don Arturo García de Diego, y con el apoyo de la familia de don Teófilo Hernando, Luis y María Hernando, que tanto han contribuido al desarrollo de la idea IFTH. Quiero agradecer a todos ustedes, señoras y señores, su presencia en este emotivo acto académico.
Finalmente quería tener un recuerdo para mi familia en sensu lato, pero para uno de sus miembros en sensu stricto. En el libro Recetario poético de los estudiantes de medicina de la UAM, que acabamos de editar con la colaboración del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Teófilo Hernando, y que hemos distribuido a estudiantes y profesores de nuestra facultad, un grupo de estudiantes y yo hemos recogido una amplia gama de poesías en lengua española. El valor fundamental del libro reside en los magníficos, certeros y emotivos comentarios que los estudiantes hacen de esas 120 poesías. Esta iniciativa de introducir la poesía como herramienta pedagógica la utilizo desde hace décadas para contribuir a la formación humanista del médico, en línea con el médico-humanista titular de esta Lección magistral, el doctor Andrés Laguna. En el libro aparecen unas pocas poesías seleccionadas por profesores. Una de ellas la seleccioné yo. La encontré entre mis papeles y reza así: < Cemento y hierro, nosotros cogidos de la mano, Times Square, Lincoln Center; triángulos de luz en las esquinas nos miraban descubriendo sus secretos. Conciertos, ballet, teatro, parques luminosos y atardeceres cerrados, con el frío por compañero. Tú y yo; después, el multicolor y ruidoso subway, Brooklyn, cuadrado apartamento, muebles austeros y cariño por tapices; y cerca, muy cerca las catecolaminas te esperaban.>>
Mi comentario a la poesía fue el siguiente: La autora de esta poesía es mi esposa, Estrella de Diego. Con la concisión propia de Miguel Delibes, Estrella retrata nuestra estancia de 3 años en Nueva York. Yo hacía mi posdoctorado y Estrella conseguía entradas baratas en la residencia de estudiantes para ballet, ópera y conciertos del Lincoln Center o los teatros de Broadway. No recuerdo cuándo escribió esta poesía, pero la encontré recientemente entre mis papeles: al releerla, décadas después de nuestro periplo neoyorquino, lloré emocionado. Pensé que el amor y la felicidad consisten en ir cogidos de la mano por la vida, hace 42 años por Manhattan y Brooklyn y ahora por los Jardines de Cecilio Rodríguez del Retiro o por la Plaza de Oriente de Madrid.
¡Gracias Estrella!
¡Muchas gracias a todos ustedes por su atención!